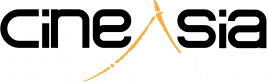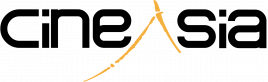De Hong Kong a Nevada, a través de Filipinas, Buenos Aires o Nueva York, Wong Kar-Wai, icono asiático del manierismo posmoderno, estudia en un políptico sin principio ni fin las incisiones en carne viva del tiempo, la alienación y el desencanto sentimental del urbanita del nuevo siglo, en un trayecto cuya última parada se propone como un puntual desvío, eso sí, exhaustivamente fiel a los principios de estilo de toda su obra. The Grandmaster es, por muchos motivos, un verso libre en la filmografía de Wong.
WORK-IN-PROGRESS
 Dice Wong Kar-Wai que su cine es un viaje en tren que, como todo viaje, consta de origen, paradas intermedias y destino final. La mutación natural de ese esquema, de esa ortodoxa relación causa-efecto, es el kilómetro 0 a partir del cual brotan en cascada sus películas. Siguiendo con la metáfora del tren, las películas de Wong nunca llegan a destino, rara vez siguen la hoja de ruta y, sólo muy de vez en cuando, respetan el orden preestablecido de paradas intermedias. Un cine enteramente orgánico, un ente con vida propia y, aparentemente, con capacidad de decisión al margen de la voluntad de su autor. Hay un sustrato poético detrás de toda esa mitología de la imagen autosuficiente, pero romanticismos aparte, no es menos cierto que el anárquico esquema de trabajo del director hongkonés exige una capacidad de adaptación al medio fuera de lo común. El tren de Wong propone quiebros mil en el camino y, por regla general, la estación de destino no es, ni remotamente, aquella inicialmente prevista, y es que trabajar con presupuestos exiguos y en rodajes que a veces se prolongan ad infinitum exige instinto natural para la improvisación, y para filmar, si las circunstancias lo exigen, una película ajena a la que emerge del tratamiento escrito.
Dice Wong Kar-Wai que su cine es un viaje en tren que, como todo viaje, consta de origen, paradas intermedias y destino final. La mutación natural de ese esquema, de esa ortodoxa relación causa-efecto, es el kilómetro 0 a partir del cual brotan en cascada sus películas. Siguiendo con la metáfora del tren, las películas de Wong nunca llegan a destino, rara vez siguen la hoja de ruta y, sólo muy de vez en cuando, respetan el orden preestablecido de paradas intermedias. Un cine enteramente orgánico, un ente con vida propia y, aparentemente, con capacidad de decisión al margen de la voluntad de su autor. Hay un sustrato poético detrás de toda esa mitología de la imagen autosuficiente, pero romanticismos aparte, no es menos cierto que el anárquico esquema de trabajo del director hongkonés exige una capacidad de adaptación al medio fuera de lo común. El tren de Wong propone quiebros mil en el camino y, por regla general, la estación de destino no es, ni remotamente, aquella inicialmente prevista, y es que trabajar con presupuestos exiguos y en rodajes que a veces se prolongan ad infinitum exige instinto natural para la improvisación, y para filmar, si las circunstancias lo exigen, una película ajena a la que emerge del tratamiento escrito.
El cine de Wong Kar-Wai es quintaesencia de ‘work-in-progress’, cine en andamios, flexible, maleable y dúctil. Wong es artista antes que contador de historias; su dilema es el del pintor delante del lienzo en blanco, que zozobra trasladando ideas al pincel. Cine de significado incierto, opaco incluso desde la observación pormenorizada de las partes, hostil desde la consideración independiente de las piezas. Descifrar su obra, trazar un análisis global coherente, de perspectiva amplia, exige leer la obra en perspectiva y entender cada pieza como eslabón de una cadena infinita, como las notas de una suite indescifrable fuera del contexto esclarecedor de la sinfonía. La filmografía de Wong Kar-Wai es una sola película desmenuzada en capítulos, policromías de un gran mosaico en construcción que no se ruborizan de socavones, de andamiaje y de paisajes sentimentales en obras.
 Lleva, de hecho, el director de Deseando amar haciendo la misma película desde 1988. As Tears Go By, Days of Being Wild, Happy Together, 2046… escenifican el lugar ocupado por Wong en el curso del tiempo en términos de relación artista-imagen, su posicionamiento con respecto al paso de los años en la medida en que estos inciden en la madurez de sus lienzos. En una entrevista concedida a colación del estreno en España de 2046, rechazaba Wong la sistematización de su obra en bloques, atendiendo, fundamentalmente, a la mala costumbre de agrupar Days of Being Wild, Deseando amar y 2046 como una trilogía. Las afinidades perfectamente obvias entre las tres películas no son sino el rastro de su madurez artística, de la sutil depuración formal y conceptual de sus ficciones en pos del ideal de la película perfecta. Days of Being Wild y 2046 son la misma cinta filmada con un intervalo de 13 años: la huella tangible del hombre que Wong era en 1991 y el que fue en 2004, que es otro, bien diferente, del que era en 2007, cuando dio a luz a My Blueberry Nights. El artista en el océano del tiempo, en perpetua busca, consciente del imposible de la empresa, de la película soñada. En ese sentido todas y cada una de las películas de Wong Kar-Wai son bocetos de una película total que ni existe ni existirá, pero es la abstracta persecución inconsciente de ese ideal la misma razón de ser, la clave de la especificidad de una filmografía clave en la escena asiática y universal contemporánea.
Lleva, de hecho, el director de Deseando amar haciendo la misma película desde 1988. As Tears Go By, Days of Being Wild, Happy Together, 2046… escenifican el lugar ocupado por Wong en el curso del tiempo en términos de relación artista-imagen, su posicionamiento con respecto al paso de los años en la medida en que estos inciden en la madurez de sus lienzos. En una entrevista concedida a colación del estreno en España de 2046, rechazaba Wong la sistematización de su obra en bloques, atendiendo, fundamentalmente, a la mala costumbre de agrupar Days of Being Wild, Deseando amar y 2046 como una trilogía. Las afinidades perfectamente obvias entre las tres películas no son sino el rastro de su madurez artística, de la sutil depuración formal y conceptual de sus ficciones en pos del ideal de la película perfecta. Days of Being Wild y 2046 son la misma cinta filmada con un intervalo de 13 años: la huella tangible del hombre que Wong era en 1991 y el que fue en 2004, que es otro, bien diferente, del que era en 2007, cuando dio a luz a My Blueberry Nights. El artista en el océano del tiempo, en perpetua busca, consciente del imposible de la empresa, de la película soñada. En ese sentido todas y cada una de las películas de Wong Kar-Wai son bocetos de una película total que ni existe ni existirá, pero es la abstracta persecución inconsciente de ese ideal la misma razón de ser, la clave de la especificidad de una filmografía clave en la escena asiática y universal contemporánea.
DE PROFESIÓN: GUIONISTA
 Wong Kar-Wai no gusta de trabajar con guiones cerrados, sus películas emergen del contratiempo y, desde luego, la formulación literaria de la trama (palabra incómoda en el contexto de una filmografía esculpida alrededor de anhelos audiovisuales), es un trámite ejecutado para no intimidar a los actores, necesitados de red a la hora de saltar al vacío. Tarde o temprano en los rodajes de las películas de Wong el guión, o la sombra del mismo, acaba reciclado como posavasos de café o improvisado pai-pai para jornadas calurosas. Un aparente contrasentido habida cuenta de los primeros pasos del icónico cineasta en la industria hongkonesa. Nacido en la megalópolis portuaria de Shanghai en 1958, Wang Jiawei (su verdadero nombre mandarín), emprendió el exilio junto a su madre en 1963 con destino Hong Kong, en los albores de la Revolución Cultural, dejando atrás a sus hermanos con los que sólo se reencontraría varios años después. Fueron tiempos difíciles de soledad amortiguada en cines de barrio devorando películas en un mundo hostil, lejos de su gente y sus raíces, enfrentado a una lengua (el cantonés) extraña y que le costó muchos desvelos dominar. Dos años infructuosos estudiando diseño gráfico le abren los ojos y le imponen un objetivo. Para ejecutarlo se matriculó en la Hong Kong Television Broadcast LTD. donde cursó estudios de producción y logró, poco a poco, clavar pica en el mundo del cine. Primero como ayudante de producción y posteriormente como guionista, Wong va conquistando espacio en la pequeña pantalla hasta que en 1982 debuta en el cine como integrante del departamento de guionistas de la recién fundada Cinema City & Films Co. A raíz de un proyecto frustrado con Ringo Lam y harto de las rígidas directrices del estudio, Wong decide buscarse la vida por cuenta propia trabajando a destajo como free lance (a veces acreditado y a veces no) al servicio de incontables producciones de escasa enjundia en los tiempos de la eclosión de la (enésima) Nueva Ola de cineastas hongkoneses capitaneada por nombres como Stanley Kwan, Clara Law o Jeff Lau. Ése es el sustrato cultural en el que emerge la figura del Wong cineasta, una vez liquidada su militancia en el bando de los guionistas a sueldo, cuando decide dar el salto al otro lado de la cámara para poner en imágenes un guión propio, un thriller gangsteril atípico y en las antípodas de las convenciones genéricas dictadas por la industria pesada. Era As Tears Go By, película que, además, marcó el inicio de su interminable y fecundo idilio profesional con la divina Maggie Cheung. De ese período de pluma mercenaria Wong Kar-Wai aprenderá una lección: no consentir en el futuro que guión alguno echara a perder la posibilidad de filmar una gran película.
Wong Kar-Wai no gusta de trabajar con guiones cerrados, sus películas emergen del contratiempo y, desde luego, la formulación literaria de la trama (palabra incómoda en el contexto de una filmografía esculpida alrededor de anhelos audiovisuales), es un trámite ejecutado para no intimidar a los actores, necesitados de red a la hora de saltar al vacío. Tarde o temprano en los rodajes de las películas de Wong el guión, o la sombra del mismo, acaba reciclado como posavasos de café o improvisado pai-pai para jornadas calurosas. Un aparente contrasentido habida cuenta de los primeros pasos del icónico cineasta en la industria hongkonesa. Nacido en la megalópolis portuaria de Shanghai en 1958, Wang Jiawei (su verdadero nombre mandarín), emprendió el exilio junto a su madre en 1963 con destino Hong Kong, en los albores de la Revolución Cultural, dejando atrás a sus hermanos con los que sólo se reencontraría varios años después. Fueron tiempos difíciles de soledad amortiguada en cines de barrio devorando películas en un mundo hostil, lejos de su gente y sus raíces, enfrentado a una lengua (el cantonés) extraña y que le costó muchos desvelos dominar. Dos años infructuosos estudiando diseño gráfico le abren los ojos y le imponen un objetivo. Para ejecutarlo se matriculó en la Hong Kong Television Broadcast LTD. donde cursó estudios de producción y logró, poco a poco, clavar pica en el mundo del cine. Primero como ayudante de producción y posteriormente como guionista, Wong va conquistando espacio en la pequeña pantalla hasta que en 1982 debuta en el cine como integrante del departamento de guionistas de la recién fundada Cinema City & Films Co. A raíz de un proyecto frustrado con Ringo Lam y harto de las rígidas directrices del estudio, Wong decide buscarse la vida por cuenta propia trabajando a destajo como free lance (a veces acreditado y a veces no) al servicio de incontables producciones de escasa enjundia en los tiempos de la eclosión de la (enésima) Nueva Ola de cineastas hongkoneses capitaneada por nombres como Stanley Kwan, Clara Law o Jeff Lau. Ése es el sustrato cultural en el que emerge la figura del Wong cineasta, una vez liquidada su militancia en el bando de los guionistas a sueldo, cuando decide dar el salto al otro lado de la cámara para poner en imágenes un guión propio, un thriller gangsteril atípico y en las antípodas de las convenciones genéricas dictadas por la industria pesada. Era As Tears Go By, película que, además, marcó el inicio de su interminable y fecundo idilio profesional con la divina Maggie Cheung. De ese período de pluma mercenaria Wong Kar-Wai aprenderá una lección: no consentir en el futuro que guión alguno echara a perder la posibilidad de filmar una gran película.
FLIRTEANDO CON LOS GÉNEROS
 Forjado como guionista en el cine de género, entre comedias, cine de acción y disciplinas aún menos “nobles”, Wong mantiene a lo largo de su filmografía una relación extremadamente distante con los paradigmas estructurales del cine hongkonés. Discípulo de Antonioni y de Godard, no se aviene a la formulación de los esquemas tradicionales del cine de sujeto-verbo-predicado, pero si bien no tardará en enterrar de una vez para siempre los influjos (temáticos cuando menos) del cine industrial de la ex-colonia, su primera etapa se desarrolla al abrigo circunstancial del cine temático como perpetuación rebelde de las rémoras resultantes, y aún coleantes, de sus años de empleado al servicio de la maquinaria industrial. En ese contexto surge su primera película, As Tears Go By, un producto que, a diferencia de propuestas posteriores, accede a amoldarse, dentro de un orden, a la ortodoxia de una narración más o menos estándar con alicientes populares que, a pesar de su presunto magma comercial, se salda con un estrepitoso fracaso en la taquilla local. Ya entonces, no obstante, y a pesar de que es ésta la versión más dócil posible de un Wong Kar-Wai reacio a las etiquetas, se intuye el mal acomodo del cineasta hongkonés en el cine de género acorde a los cánones. La revolución consiste en imponer el atrezo tradicional de esta suerte de espectáculos mafiosos, a saber, el elemento romántico, el componente emocional, como sujeto real del drama ubicando así (si bien con mayor sutileza de lo que después devendrá costumbre) la propia miga funcional del thriller en un plano de apoyo mientras emerge ya en germen la querencia de Wong por la desazón incurable, por la melancolía etérea del deseo contenido. Enfatizada ésta por el estribillo musical occidentalizante de turno en una versión hongkonesa del Take my Breath Away, que ocupa en la economía evocativa del relato idéntica posición a la que ocuparán sucesivamente las piezas de Xavier Cugat en Days of Being Wild, el California Dreaming de The Mamas and the Papas en Chungking Express o los boleros de Nat King Cole en Deseando Amar. Wong empieza a definir, además de su debilidad por la plasmación atmosférica de la alienación urbanita, la posición cardinal que la música jugará, como pretexto evasivo y rincón de abstracción romántica de los rigores hostiles de la realidad, en su cine confiriéndole un valor no de aditivo sonoro y, por consiguiente, elemento decorativo, sino como llave fundamental a una dimensión etérea del relato que remite a la proyección misma y orquestada de los estados de ánimo de sus personajes.
Forjado como guionista en el cine de género, entre comedias, cine de acción y disciplinas aún menos “nobles”, Wong mantiene a lo largo de su filmografía una relación extremadamente distante con los paradigmas estructurales del cine hongkonés. Discípulo de Antonioni y de Godard, no se aviene a la formulación de los esquemas tradicionales del cine de sujeto-verbo-predicado, pero si bien no tardará en enterrar de una vez para siempre los influjos (temáticos cuando menos) del cine industrial de la ex-colonia, su primera etapa se desarrolla al abrigo circunstancial del cine temático como perpetuación rebelde de las rémoras resultantes, y aún coleantes, de sus años de empleado al servicio de la maquinaria industrial. En ese contexto surge su primera película, As Tears Go By, un producto que, a diferencia de propuestas posteriores, accede a amoldarse, dentro de un orden, a la ortodoxia de una narración más o menos estándar con alicientes populares que, a pesar de su presunto magma comercial, se salda con un estrepitoso fracaso en la taquilla local. Ya entonces, no obstante, y a pesar de que es ésta la versión más dócil posible de un Wong Kar-Wai reacio a las etiquetas, se intuye el mal acomodo del cineasta hongkonés en el cine de género acorde a los cánones. La revolución consiste en imponer el atrezo tradicional de esta suerte de espectáculos mafiosos, a saber, el elemento romántico, el componente emocional, como sujeto real del drama ubicando así (si bien con mayor sutileza de lo que después devendrá costumbre) la propia miga funcional del thriller en un plano de apoyo mientras emerge ya en germen la querencia de Wong por la desazón incurable, por la melancolía etérea del deseo contenido. Enfatizada ésta por el estribillo musical occidentalizante de turno en una versión hongkonesa del Take my Breath Away, que ocupa en la economía evocativa del relato idéntica posición a la que ocuparán sucesivamente las piezas de Xavier Cugat en Days of Being Wild, el California Dreaming de The Mamas and the Papas en Chungking Express o los boleros de Nat King Cole en Deseando Amar. Wong empieza a definir, además de su debilidad por la plasmación atmosférica de la alienación urbanita, la posición cardinal que la música jugará, como pretexto evasivo y rincón de abstracción romántica de los rigores hostiles de la realidad, en su cine confiriéndole un valor no de aditivo sonoro y, por consiguiente, elemento decorativo, sino como llave fundamental a una dimensión etérea del relato que remite a la proyección misma y orquestada de los estados de ánimo de sus personajes.
Constatado el fracaso financiero de la cinta, Wong entendió que puestos a darse el batacazo mejor hacerlo sin paracaídas, con materiales de alto riesgo y, si bien se distancia del cine de género en su siguiente proyecto, Days of Being Wild, vuelve a desafiar, más frontalmente aún, si cabe, los estándares del cine clásico hongkonés en Ashes of Time, un wuxia ciertamente heterodoxo que desconcertó hasta la irritación al público local que, en mitad de una nueva edad de oro del género (impulsada por el éxito de Tsui Hark con Érase una vez en China) y con un reparto multiestelar sin parangón (Maggie Cheung, Tony Leung, Leslie Cheung y Carina Lau), esperaba un catálogo de piruetas y coreografías de combate fuera borda. No encontraron nada parecido en la propuesta de Wong, un filme sofisticado y contemplativo, cronológicamente poliédrico, no lineal, que, nuevamente, volvía a desplazar los estándares genéricos a un segundo plano, en beneficio de un tratamiento intimista y sentimental, en miniatura y sin hipérboles de la dramaturgia. Con Ashes of Time, nuevo fracaso en taquilla, Wong (cuya productora Jet Tone Productions velaba sin éxito sus primeras armas) da por finiquitada por el momento su relación frontal con el cine de género que, en adelante, sólo se filtrará colateralmente en su obra como el eco de tambores lejanos. Así será al menos hasta The Grandmaster, un singular retorno a las raíces hongkongesas, en el período más mainstream de la carrera de Wong
DESEANDO DÍAS SALVAJES
 El tiempo ha redefinido Days of Being Wild como una suerte de ensayo general de lo que serían, años después, Deseando Amar y 2046. Hablamos de una sola película en tres tiempos (epilogada quizá por La Mano, el episodio de Wong Kar-Wai en la cinta colectiva Eros), y, en tanto que discutible conjunto, acaso la más característica de la filmografía del cineasta hongkonés. Que los tres filmes conforman una trilogía, más estilística que conceptual viene determinado, al menos, por dos denominadores comunes: Maggie Cheung, cuyo personaje en los tres filmes (testimonial en el caso de 2046) responde al mismo nombre: Su Lizhen, y Tony Leung, el señor Chow en los dos últimos retablos del presunto tríptico. También la presencia en el atrezo de Carina Lau es testigo concreto de continuidad repitiendo personaje en Days of Being Wild y 2046. Ahora bien, más allá de las afinidades argumentales y la hipotética presencia de un (huidizo) hilo conductor más o menos explícito, la continuidad dramática se antoja cuestión irrelevante; Wong propone tres relatos cuya interdependencia sólo es visible para iniciados en su filmografía. Conforman las tres películas, sin embargo, el mejor testimonio de esa idea continuista y, en cierto modo, episódica que atañe a su homogénea filmografía. Todas sus películas no son sino un hijo en diferentes edades; por eso más que de continuidad procede hablar de superposición, de inevitables reencuentros y de confluencias redibujadas eternamente.
El tiempo ha redefinido Days of Being Wild como una suerte de ensayo general de lo que serían, años después, Deseando Amar y 2046. Hablamos de una sola película en tres tiempos (epilogada quizá por La Mano, el episodio de Wong Kar-Wai en la cinta colectiva Eros), y, en tanto que discutible conjunto, acaso la más característica de la filmografía del cineasta hongkonés. Que los tres filmes conforman una trilogía, más estilística que conceptual viene determinado, al menos, por dos denominadores comunes: Maggie Cheung, cuyo personaje en los tres filmes (testimonial en el caso de 2046) responde al mismo nombre: Su Lizhen, y Tony Leung, el señor Chow en los dos últimos retablos del presunto tríptico. También la presencia en el atrezo de Carina Lau es testigo concreto de continuidad repitiendo personaje en Days of Being Wild y 2046. Ahora bien, más allá de las afinidades argumentales y la hipotética presencia de un (huidizo) hilo conductor más o menos explícito, la continuidad dramática se antoja cuestión irrelevante; Wong propone tres relatos cuya interdependencia sólo es visible para iniciados en su filmografía. Conforman las tres películas, sin embargo, el mejor testimonio de esa idea continuista y, en cierto modo, episódica que atañe a su homogénea filmografía. Todas sus películas no son sino un hijo en diferentes edades; por eso más que de continuidad procede hablar de superposición, de inevitables reencuentros y de confluencias redibujadas eternamente.
 La criatura crece, madura y se transforma, pero no muta. Considerando el hecho nada irrelevante de que Wong no se ha dejado atrapar aún por las redes de la industria y de que es un cineasta autosuficiente en tanto que produce sus propias películas con un equipo de colaboradores fijos, desde el director artístico William Chang, pasando por el mediático director de fotografía Christopher Doyle, cuyo idilio artístico con Wong que se remonta al rodaje de Days of Being Wild se rompe precisamente en 2046, se interpreta la rocosa uniformidad de su obra como una inevitable línea de llegada. Wong trabaja con amigos, con una tropa fija de leales que comparten sin fisuras su ideario formal y que, habituados al anárquico modus operandi, se adaptan a rodajes interminables, funambulescos y de planificación liviana o invisible. Esa unidad ética y estética adquiere su punto culminante en el diálogo espacio-tiempo que establecen entre sí las tres citadas películas. Afloran además con singular vehemencia las constantes más intensamente identitarias del cine de Wong. Ese diálogo a tres de alguna manera acabará definiendo la imagen, el icono Wong Kar-Wai, el tipo distante y misterioso del cigarro y las gafas de sol, primo hermano del señor Chow, cuya imagen ha calado en Occidente más por la iconografía enunciada en Deseando Amar y 2046 que por el ingente legado de toda su producción precedente, condensada en ciertos patrones omnipresentes en su cine: la ilusoria representación del tiempo, como un rincón, a fin de cuentas subjetivo, de autorreclusión, cuya materialización física o psíquica destruye la estabilidad del presente; la imposibilidad casi patológica de habitar en ese presente; la esclavitud de vivir a caballo entre el pasado y un futuro incierto donde, no obstante, se proyectan todas las utopías que se revelan inalcanzables en el hoy; la ritualística formalización de una cita imposible con la felicidad en un futuro, concreto o no que, en el fondo, promete la misma aridez que dispensa el presente…
La criatura crece, madura y se transforma, pero no muta. Considerando el hecho nada irrelevante de que Wong no se ha dejado atrapar aún por las redes de la industria y de que es un cineasta autosuficiente en tanto que produce sus propias películas con un equipo de colaboradores fijos, desde el director artístico William Chang, pasando por el mediático director de fotografía Christopher Doyle, cuyo idilio artístico con Wong que se remonta al rodaje de Days of Being Wild se rompe precisamente en 2046, se interpreta la rocosa uniformidad de su obra como una inevitable línea de llegada. Wong trabaja con amigos, con una tropa fija de leales que comparten sin fisuras su ideario formal y que, habituados al anárquico modus operandi, se adaptan a rodajes interminables, funambulescos y de planificación liviana o invisible. Esa unidad ética y estética adquiere su punto culminante en el diálogo espacio-tiempo que establecen entre sí las tres citadas películas. Afloran además con singular vehemencia las constantes más intensamente identitarias del cine de Wong. Ese diálogo a tres de alguna manera acabará definiendo la imagen, el icono Wong Kar-Wai, el tipo distante y misterioso del cigarro y las gafas de sol, primo hermano del señor Chow, cuya imagen ha calado en Occidente más por la iconografía enunciada en Deseando Amar y 2046 que por el ingente legado de toda su producción precedente, condensada en ciertos patrones omnipresentes en su cine: la ilusoria representación del tiempo, como un rincón, a fin de cuentas subjetivo, de autorreclusión, cuya materialización física o psíquica destruye la estabilidad del presente; la imposibilidad casi patológica de habitar en ese presente; la esclavitud de vivir a caballo entre el pasado y un futuro incierto donde, no obstante, se proyectan todas las utopías que se revelan inalcanzables en el hoy; la ritualística formalización de una cita imposible con la felicidad en un futuro, concreto o no que, en el fondo, promete la misma aridez que dispensa el presente…
El tríptico romántico-manierista del viejo Hong Kong escenifica con furibunda nitidez el qué y el cómo para, sobre todo, un público occidental no avezado en los itinerarios precedentes dibujados por el cine de Wong. Es en Days of Being Wild, Desaeando amar y 2046 donde se institucionaliza la fórmula, la imagen adquiere en sí un significado autónomo aislada del contexto de la película para excitar, más que reacciones sentimentales, estados de ánimo. Un cine en el que la digresión y el interludio adquieren esencial relevancia en una búsqueda frenética por representar lo irrepresentable, por aprehender lo inaprensible, por psicologizar la imagen (matizada por el lenguaje musical) y dotarla de una capacidad de comunicación que trasciende todas las fronteras estándar del lenguaje cinematográfico, sobre las brasas, eso sí, del cine de Antonioni.
JUNTOS PERO NO… FELICES
 Frecuentemente Wong Kar-Wai se enamora de películas que no existen. Su cine crece alrededor de una o más imágenes que operan como sintagmas independientes. Desde ahí, cual torbellino, surgen sus películas según hace camino. Si A es el personaje protagonista, B un rol de apoyo y C un extra con diálogo, es perfectamente factible que al final del proceso C sea protagonista, B el extra con diálogo y A el rol de apoyo. Una vez estrenadas, sus películas cuajan como obras inacabadas. El Festival de Cannes de 2004 contaba en su programación con una película sorpresa, a medida que se avecinaba la fecha de su exhibición en la Sección Oficial cundió el pánico. El filme en cuestión era 2046 pero Wong no había tenido tiempo de terminarla y, consecuentemente, de presentar una copia definitiva de la cinta. Así, lo que se exhibió en el certamen fue una película en proceso de crecimiento, a medio hacer y con flecos mil que recortar. La realidad es que aquel filme no se terminó nunca, la realidad es que aún hoy permanece, como todas las películas de Wong, inacabada.
Frecuentemente Wong Kar-Wai se enamora de películas que no existen. Su cine crece alrededor de una o más imágenes que operan como sintagmas independientes. Desde ahí, cual torbellino, surgen sus películas según hace camino. Si A es el personaje protagonista, B un rol de apoyo y C un extra con diálogo, es perfectamente factible que al final del proceso C sea protagonista, B el extra con diálogo y A el rol de apoyo. Una vez estrenadas, sus películas cuajan como obras inacabadas. El Festival de Cannes de 2004 contaba en su programación con una película sorpresa, a medida que se avecinaba la fecha de su exhibición en la Sección Oficial cundió el pánico. El filme en cuestión era 2046 pero Wong no había tenido tiempo de terminarla y, consecuentemente, de presentar una copia definitiva de la cinta. Así, lo que se exhibió en el certamen fue una película en proceso de crecimiento, a medio hacer y con flecos mil que recortar. La realidad es que aquel filme no se terminó nunca, la realidad es que aún hoy permanece, como todas las películas de Wong, inacabada.
Quintaesencia de ese cine inconcluso son Chungking Express, radiografía de la alienación metropolitana del hombre contemporáneo y la película que dio una dimensión internacional a la carrera de Wong, y Happy Together, un fascinante tratado sobre la colisión de dos cuerpos que buscan infructuosamente la felicidad común hasta descubrir que el resultado del choque no es sino soledad, desdicha y anómala armonía. La primera, en la que Wong contó por vez primera con una de sus actrices fetiche, la artista pop Faye Wong (ajustándose al patrón tradicional de la industria hongkonesa de incorporar a sus producciones rostros mediáticos del mundo de la música popular), iba a ser un mosaico de tres historias cruzadas. Para más inri fue concebida y filmada en una de las múltiples interrupciones del infernal rodaje de Ashes of Time. Las tres historias, finalmente, acabaron por ser dos. La tercera, que quedó flotando en el aire, acabó convertida en película un año después bajo el título de Fallen Angels, que funciona como eco de Chungking Express y descubre, en ese diálogo a dos bandas, sus debilidades, definiéndose entre reiteraciones y solapamientos con la película matriz, y significándose, quizá, por ser la película menos inspirada del hongkonés hasta la fecha.
Ya entonces Wong se mostraba inseguro, indeciso y, sobre todo, incapaz de poner puntos finales a sus películas. Más paradigmático aún es el caso de Happy Together, merecedora del premio al mejor director en el Festival de Cannes 1997, la película con la que pudo al fin rendir homenaje a uno de sus escritores de cabecera, el bonaerense Manuel Puig. Filmada a caballo entre Taipei y Buenos Aires, constituye, sin lugar a dudas, el reto logístico más importante al que hasta hoy se haya enfrentado el genial cineasta de Shanghai, con permiso del titánico rodaje de The Grandmaster. Argentina otorga el pretexto de un paraíso geográfico -las cataratas de Iguazú- como encarnación corpórea del destino final de un viaje interior que, frecuentemente, en el cine de Wong se torna físico y tangible (Filipinas en Days of Being Wild, California en Chungking Express, Angkor Wat en Deseando amar…), en el que la ironía del título parece sugerir que, en ningún modo, el autor está dispuesto a dejar espacio alguno, siquiera angosto, a idilios balsámicos o romances sanos y constructivos (parafraseando a Jean-Marc Lallanne, Tony Leung y Leslie Cheung están más bien unhappy alone).
 A pesar de contarse entre las mejores películas internacionales de los 90, más interesante aún que Happy Together es el ‘documental-radiografía-making of’ de Kwan Pung-Leung. Buenos Aires Zero Degrees el mejor testimonio posible de ese horizonte de transformación continua del cine de Wong, de su romántica condición de arte perpetuamente inacabado y multifocal, que vive mucho más allá del límite estructural y cronológico de una película al uso. Kwan desentraña la película que no fue, una filmada contemporáneamente a la versión “definitiva” de la cinta propiamente dicha en la que el personaje femenino de Shirley Kwan cobraba una importancia cardinal dentro de un filme que crecía imparable en círculos concéntricos y en la que las ramas del tronco se multiplicaban prefigurando la autonomía vital de un cine en mutación continua. Wong rodaba varias películas al mismo tiempo y personajes que ayer eran secundarios hoy, de pronto, desplazaban por pura inercia a los principales erigiéndose, sin pedir permiso, en epicentro mismo de la historia. Buenos Aires Zero Degrees arroja en sus sesenta minutos de duración tanta o más luz acerca de la personalidad creativa de Wong, uno de los más dotados genios de la posmodernidad cinematográfica, que un repaso a su obra completa, de punta a cabo, desde As Tears Go By a The Grandmaster. Es el backstage de un genio filmando en total libertad, esculpiendo imágenes con el cincel de un visionario y, de paso, reescribiendo la historia del cine hongkonés contemporáneo.
A pesar de contarse entre las mejores películas internacionales de los 90, más interesante aún que Happy Together es el ‘documental-radiografía-making of’ de Kwan Pung-Leung. Buenos Aires Zero Degrees el mejor testimonio posible de ese horizonte de transformación continua del cine de Wong, de su romántica condición de arte perpetuamente inacabado y multifocal, que vive mucho más allá del límite estructural y cronológico de una película al uso. Kwan desentraña la película que no fue, una filmada contemporáneamente a la versión “definitiva” de la cinta propiamente dicha en la que el personaje femenino de Shirley Kwan cobraba una importancia cardinal dentro de un filme que crecía imparable en círculos concéntricos y en la que las ramas del tronco se multiplicaban prefigurando la autonomía vital de un cine en mutación continua. Wong rodaba varias películas al mismo tiempo y personajes que ayer eran secundarios hoy, de pronto, desplazaban por pura inercia a los principales erigiéndose, sin pedir permiso, en epicentro mismo de la historia. Buenos Aires Zero Degrees arroja en sus sesenta minutos de duración tanta o más luz acerca de la personalidad creativa de Wong, uno de los más dotados genios de la posmodernidad cinematográfica, que un repaso a su obra completa, de punta a cabo, desde As Tears Go By a The Grandmaster. Es el backstage de un genio filmando en total libertad, esculpiendo imágenes con el cincel de un visionario y, de paso, reescribiendo la historia del cine hongkonés contemporáneo.
¿UN WONG DE MULTICINE?
 Y no solo hongkonés, no ya por la excepcional proyección internacional de sus grandes películas, acaso el corpus de cine asiático actual más y mejor exportado desde las plataformas festivaleras. Wong ha rechazado no pocas veces ofertas irrechazables, proposiciones indecentes de la gran industria hollywoodiense. Pero su filosofía de trabajo es abiertamente incompatible con plazos y ultimátums. No filmó en inglés, en My Blueberry Nights, hasta que no tuvo la garantía de un control absoluto sobre método, presupuesto y plazos. A fin de cuentas no es difícil imaginar a Faye Wong en la piel de Natalie Portman, Maggie Cheung en la de Rachel Weisz y Tony Leung en la de Jude Law. Sí hay un antes y un después del periplo americano de Wong en 2007. Definitivamente su cine ha adquirido una dimensión internacional incontrolable. Wong ya no es un brillante cineasta hongkonés con buena prensa en el espectro cinéfilo internacional; su cine ha adquirido una magnitud comprometida. Es un cineasta del mundo, y sus películas no se exportan desde el mercado hongkonés como antaño, más bien se gestan con un radio de distribución extraordinariamente amplio. Una presión añadida, un hándicap para un director regional, cuyo cine devino universal por pura inercia. My Blueberry Nights y The Grandmaster son carne de multisala, “espectáculos” de multicine. Y lo son independientemente de la voluntad de su autor. Un premio, en el fondo, pero también un lastre. Es quizá esa inconsciente “responsabilidad” comercial, esa conciencia de cine sin fronteras lo que ha amaestrado inevitablemente la poética de los pictóricos fotogramas de sus películas. En el fondo Wong no ha hecho sino seguir la estela de los grandes nombres del cine panasiático. Ang Lee, Zhang Yimou o Chen Kaige afianzaron su ingreso en el cine industrial con aparatosos espectáculos de artes marciales técnicamente virtuosos. Por otro lado, no es la primera vez que Wong imprime su huella en el género. Pero Cenizas del tiempo, en verdad, no se parece en casi nada a The Grandmaster. La primera era una obra de autor explorando las posibilidades conceptuales de un género popular como extensión de un universo lírico en busca de un horizonte nuevo; la segunda surge del empeño por explorar las posibilidades estéticas del cine de kung-fu en una película apta para el gran público en la que Wong intenta demostrar, con éxito irregular, que puede seguir haciendo su cine de siempre, trasladar sus anhelos éticos y estéticos, sus ejercicios de estilo, a un cine de gran consumo, a ese nuevo horizonte de cine apátrida de vocación forzosamente (la popularidad tiene estas cosas) global. En su última propuesta Wong deja entrever una disyuntiva incómoda. Por un lado se niega a aceptar las convenciones del cine “vulgar” de artes marciales: su película escarba en la matriz filosófica de la disciplina, en la dimensión histórica y emocional de un fenómeno cultural y folclórico con una dimensión trágica irresistible, pero por otro sucumbe a la rigidez de una fórmula estética que parece encontrar acomodo difícil en ese nuevo escenario de internacionalización forzosa de la figura de su director, y de sus películas. The Grandmaster reincide en los desvelos laberínticos del amor imposible, en la herida del tiempo inexorable, en un estilismo sublime que no se resiente del vacío de Christopher Doyle (Wong ha encontrado, parece, en Philippe Le Sourd un nuevo hermano espiritual) y que esculpe el rostro trágico de la melancolía con una riqueza cromática deslumbrante. Pero en esta ocasión el atrezo histórico, y el sustrato sentimental del relato revela fisuras. El cine de Wong ha perdido pegada en sus dos últimas películas, sin renunciar a su esencia, ni conceptual ni logística (ocho años de duro trabajo y cambios de piel son la colosal trastienda de The Grandmaster), pero quizá en las hipnóticas coreografías marciales de su último trabajo estamos asistiendo a la inevitable transición entre el Wong de ayer y el Wong de mañana. La dimensión mediática de su figura ya no casa el trabajo anónimo de la modesta película de autor. Su cine y su persona están expuestos como nunca antes. Todo un desafío para uno de los mejores cineastas asiáticos de todos los tiempos.
Y no solo hongkonés, no ya por la excepcional proyección internacional de sus grandes películas, acaso el corpus de cine asiático actual más y mejor exportado desde las plataformas festivaleras. Wong ha rechazado no pocas veces ofertas irrechazables, proposiciones indecentes de la gran industria hollywoodiense. Pero su filosofía de trabajo es abiertamente incompatible con plazos y ultimátums. No filmó en inglés, en My Blueberry Nights, hasta que no tuvo la garantía de un control absoluto sobre método, presupuesto y plazos. A fin de cuentas no es difícil imaginar a Faye Wong en la piel de Natalie Portman, Maggie Cheung en la de Rachel Weisz y Tony Leung en la de Jude Law. Sí hay un antes y un después del periplo americano de Wong en 2007. Definitivamente su cine ha adquirido una dimensión internacional incontrolable. Wong ya no es un brillante cineasta hongkonés con buena prensa en el espectro cinéfilo internacional; su cine ha adquirido una magnitud comprometida. Es un cineasta del mundo, y sus películas no se exportan desde el mercado hongkonés como antaño, más bien se gestan con un radio de distribución extraordinariamente amplio. Una presión añadida, un hándicap para un director regional, cuyo cine devino universal por pura inercia. My Blueberry Nights y The Grandmaster son carne de multisala, “espectáculos” de multicine. Y lo son independientemente de la voluntad de su autor. Un premio, en el fondo, pero también un lastre. Es quizá esa inconsciente “responsabilidad” comercial, esa conciencia de cine sin fronteras lo que ha amaestrado inevitablemente la poética de los pictóricos fotogramas de sus películas. En el fondo Wong no ha hecho sino seguir la estela de los grandes nombres del cine panasiático. Ang Lee, Zhang Yimou o Chen Kaige afianzaron su ingreso en el cine industrial con aparatosos espectáculos de artes marciales técnicamente virtuosos. Por otro lado, no es la primera vez que Wong imprime su huella en el género. Pero Cenizas del tiempo, en verdad, no se parece en casi nada a The Grandmaster. La primera era una obra de autor explorando las posibilidades conceptuales de un género popular como extensión de un universo lírico en busca de un horizonte nuevo; la segunda surge del empeño por explorar las posibilidades estéticas del cine de kung-fu en una película apta para el gran público en la que Wong intenta demostrar, con éxito irregular, que puede seguir haciendo su cine de siempre, trasladar sus anhelos éticos y estéticos, sus ejercicios de estilo, a un cine de gran consumo, a ese nuevo horizonte de cine apátrida de vocación forzosamente (la popularidad tiene estas cosas) global. En su última propuesta Wong deja entrever una disyuntiva incómoda. Por un lado se niega a aceptar las convenciones del cine “vulgar” de artes marciales: su película escarba en la matriz filosófica de la disciplina, en la dimensión histórica y emocional de un fenómeno cultural y folclórico con una dimensión trágica irresistible, pero por otro sucumbe a la rigidez de una fórmula estética que parece encontrar acomodo difícil en ese nuevo escenario de internacionalización forzosa de la figura de su director, y de sus películas. The Grandmaster reincide en los desvelos laberínticos del amor imposible, en la herida del tiempo inexorable, en un estilismo sublime que no se resiente del vacío de Christopher Doyle (Wong ha encontrado, parece, en Philippe Le Sourd un nuevo hermano espiritual) y que esculpe el rostro trágico de la melancolía con una riqueza cromática deslumbrante. Pero en esta ocasión el atrezo histórico, y el sustrato sentimental del relato revela fisuras. El cine de Wong ha perdido pegada en sus dos últimas películas, sin renunciar a su esencia, ni conceptual ni logística (ocho años de duro trabajo y cambios de piel son la colosal trastienda de The Grandmaster), pero quizá en las hipnóticas coreografías marciales de su último trabajo estamos asistiendo a la inevitable transición entre el Wong de ayer y el Wong de mañana. La dimensión mediática de su figura ya no casa el trabajo anónimo de la modesta película de autor. Su cine y su persona están expuestos como nunca antes. Todo un desafío para uno de los mejores cineastas asiáticos de todos los tiempos.
Por Roberto Piorno