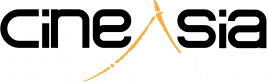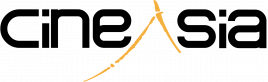El arpa pacifista y el cine literario de Kon Ichikawa
Más curioso resulta el caso de Michio Takeyama, un autor que podríamos considerar de one-hit wonder porque la única novela larga que esculpió su pluma se convirtió en oro, y fue trasladada a una de las películas japonesas más influyentes que contribuyó a la difusión de la cinematografía japonesa en occidente: El arpa birmana. Takeyama era un traductor de lengua germánica que estuvo residiendo bastantes años en Europa y Seúl. Rondaba los 43 años cuando se puso a escribir este alegato humanista y pacifista entorno a una compañía japonesa que vive atrapada en la Filipinas de las postrimerías de la II G.M, y cómo uno de sus soldados más destacados cambia el uniforme militar por los hábitos de monje budista (el longyi birmano), para dar sepultura a todos sus paisanos caídos en esta nación del sudeste asiático. Takeyama nunca había visitado Birmania y eso le supuso críticas entre literatos, pero lo cierto es que supo plasmar la redención y el humanismo de unos soldados abatidos física y anímicamente, así como transmitir fortaleza mental a una sociedad japonesa que se hallaba descompuesta después de la rendición en agosto de 1945.

Cuando empezó a publicarse la novela en la revista literaria Akatonbo (lit. Libélula Roja) la herida ni tan siquiera había cicatrizado: cuenta Takeyama que fue un encuentro fortuito en la desolada estación de Shinagawa con un antiguo compañero, que había regresado del frente muy maltrecho, lo que lo incentivó a escribir este relato de perdedores, de budismo ascético y casi un testimonio oral de los horrores perpetrados en suelo birmano. La novela está estructurada en tres amplios capítulos muy ágiles de leer a la vez que estilísticamente muy dispares: “La compañía de las canciones” (la parte más belicosa y con un punto de acción aventurera), “El guacamayo azul” (la más trascendental e historicista) y la “Carta del bonzo” (la más emotiva y espiritual, y epistolar, porque es el manuscrito de despedida del cabo Mizushima, casi un epitafio, explicando sus penurias hasta convertirse en ferviente budista). Con esta estructura parecía complicado que se convirtiera a fotogramas, y quién sino para llevarla a la gran pantalla que todo un especialista en adaptaciones literarias: Kon Ichikawa.

El otrora cineasta responsable de inmortalizar las Olimpiadas de Tokio de 1964 le confiaba a su esposa Natto Wada la responsabilidad de pasar el relato novelado a guion cinematográfico (la había conocido en sus años de aprendizaje en la Toho). Con todo, el encargo le vino de la productora Nikkatsu, en 1956, y ella tomó como molde los dos primeros relatos para fraguar un guion que se ajustara lo más fiel posible al texto de Takeyama, que respetara esa espiritualidad que aunaba en el corazón de ese cabo perdido en la selva birmana y el vínculo emocional con la compañía que tanto había animado con su querida arpa. La despedida en forma de longeva carta es reservada para el clímax final, cuando los soldados ya se encuentran en el barco que debe llevarlos de vuelta al Japón, con un tono emotivo que se realza con las notas de Akira Ifukube, impregnadas de una profunda carga solemne.
La buena acogida del filme en occidente hizo que las ponzoñosas críticas iniciales vertidas contra la novela viraran hacia un positivismo reparador, valorando el humanismo del texto. Una película entrañable, con una puesta en escena sobria y casi experimental, que se avanzaría a la nuberu vagu de los años 60. La producción estuvo nominada para el premio Oscar de 1957 en la categoría de Mejor Película en habla no inglesa, que casualmente había sido creada para esa entrega; también obtuvo una mención honorable y Premio San Giorgio en Venecia e Ifukube ganaría como mejor composición de ese año en los Premios Mainichi (otorgados por uno de los conglomerados periodísticos más importantes de la prensa nacional). Aclarar, que su duración inicial era de 143 minutos y que fue recortada por la productora a unos ajustadísimos 111 minutos para su exportación internacional, manteniéndose este corte en la brillante remasterización de la que goza hoy en día, aunque esto enojara a Ichikawa (éste se encargaría personalmente del prescindible remake a color de 1985).

Ichikawa se especializaría en adaptaciones literarias de toda índole. Incluso de mangas. Antes de embarcase con su aclamada versión de la magna opus de Takeyama, ya había tentado a la suerte desafiando a críticos sesudos con su adaptación de la filosófica Kokoro (1955) de Natsume Soseki (uno de los escritores Meiji por antonomasia), en la que se establecía una relación dialogante entre un sensei atormentado y una figura que responde al nombre de “Yo” y que podría ser un alumno aventajado de este profesor. Kokoro ya de por sí es una palabra polisémica que entraña varios significados en función de cómo se utilice (corazón, alma, pensamiento emotivo, melancolía…). El cine de Ichikawa, poco dado a la ortodoxia practicada por las grandes majors, prefirió no arriesgarse con este clásico literario que servía de arranque para el Período Taisho (1912-1926) y fue a lo seguro, realizando un filme un tanto lineal, muy zen, que gustaría a los estudiosos del formalismo de Yasujiro Ozu.
De Soseki a Mishima

En el año 1958, Wada se atrevería a pasar a guion cinematográfico la controvertida y recomendable novela El pabellón de oro (1956) de Yukio Mishima, siendo el propio Ichikawa quien rodaría esta crítica elitista contra la decadencia en la que había caído Japón después de la rendición, y lo hacía con la figura de un joven anémico y tartamudo obsesionado con el templo budista Kinkakuji de Kioto, al que recurre cada vez que la vida le lleva a sufrir algún desengaño, haciéndose finalmente bonzo. Podríamos entablar un paralelismo entre la novela de Takeyama y la de Mishima si no fuera porque el primero era un pacifista consumado, y el segundo un beligerante (y no solo de boquilla); en tal caso, dos personajes atormentados que terminan sucumbiendo al budismo. Decir como curiosidad que el libro fue una de las tres novelas que consideró Paul Schrader para uno de los episodios de su película Mishima, una vida en cuatro capítulos (1985).

En 1959 sorprendería con Fires on the Plain/Nobi, que recoge el trabajo antibélico del escritor Showa Shohei Oka, un trabajo admirable de un autor que pertenece a aquella generación post-II G.M. que fue capaz de relatar con pelos y señales los horrores que sufrieron sus compatriotas en el frente durante las escaramuzas bélicas. Y por heterodoxa: La llave (1960), una película muy turbia y pseudo-erótica que adaptaba una novela de Junichiro Tanizaki: un hombre que, al sospechar que su esposa está teniendo una aventura con el prometido de su hija, decide colocarlos en situaciones peligrosas para satisfacer su curiosidad voyeur (ganaría el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes y el Globo de Oro como mejor película extranjera). Con respecto al cómic japonés resaltar su Hi-no-Tori (1978), adaptación algo fallida del manga que le dedicó el gran Osamu Tezuka (el padre del manga moderno) al ave inmortal Fénix, combinando imagen real con anime (Ichikawa estudió en una escuela de animación). Un filme que también asentaría las coordenadas de esas décadas de experimentación cinematográfica, como demostrarían directores como Hiroshi Teshigahara, del que podemos resaltar su adaptación de La mujer de la arena (1964) de Kobo Abe. Todas ellas con un punto erótico.
Un reportaje de Eduard Terrades Vicens