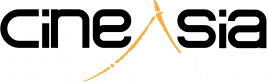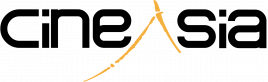El más noble exponente de la insobornable y marginal independencia del cine japonés contemporáneo despunta desde la excepcionalidad lúcida de un lenguaje inimitable que no renuncia a la utopía de embotellar siquiera un esbozo universal de la naturaleza humana desde los principios de un humanismo sobrecogedor que nada entre las orillas del cine de ficción y el documental.
En una cinematografía tan tradicionalmente inclinada a la representación formalista como la japonesa, tan abrumada por los códigos de una interpretación maximalista del espacio escénico, no ya desde la procacidad de un planteamiento estético florido, sino desde los fundamentos de un modelo de comunicación con el público sutil y sofisticadamente efectista, la irrupción de un cine como el de Hirokazu Koreeda en el ojo del huracán de la avant garde nipona contemporánea es un movimiento sísmico de intensidad moderada.
 No es que el director de Hana haya inventado la pólvora. Bien al contrario la deconstrucción de sus raíces es perfectamente explícita: desde la austeridad gramatical de Yasujiro Ozu, su querencia por las cortas distancias (si bien dentro de un modelo de caracterización menos ritualizado) y su exploración de una dramatización discretamente naturalista, en tanto que sólo contingentemente simbólica, pasando por el testigo referencial de la Nueva Ola, como primer gran movimiento “secesionista” y rebelde dentro de la industria, paradigma de la independencia y la lectura alternativa (cinéfila y europeísta) de la realidad contemporánea del Japón de posguerra.
No es que el director de Hana haya inventado la pólvora. Bien al contrario la deconstrucción de sus raíces es perfectamente explícita: desde la austeridad gramatical de Yasujiro Ozu, su querencia por las cortas distancias (si bien dentro de un modelo de caracterización menos ritualizado) y su exploración de una dramatización discretamente naturalista, en tanto que sólo contingentemente simbólica, pasando por el testigo referencial de la Nueva Ola, como primer gran movimiento “secesionista” y rebelde dentro de la industria, paradigma de la independencia y la lectura alternativa (cinéfila y europeísta) de la realidad contemporánea del Japón de posguerra.
Koreeda flirtea con el minimalismo ozuniano, cierto, pero el faro de esa impronta hiperrealista de nostalgia furibunda y humanismo existencialista, que fluye desde la observación no intervencionista de la realidad mordiente, a la luz de ciertos estigmas sacrosantos del cinema verité, está mucho más próxima al universo escénico de un outsider nato como Susumu Hani, uno de los puntales menos mediáticos de la Nueva Ola, adalid primitivo de la fusión estratégica entre el cine de ficción y el de no ficción y, al igual que Koreeda, curtido en los secretos del largo documental y frontalmente reñido con el mainstream. De Hani los grandes estudios, que monopolizaban el espectro de producción y, sobre todo, los canales de distribución post 50’s, en calidad de propietarios de las grandes salas, no querían saber nada. El director de Song of Bwana Toshi reptaba clandestino por los rincones oscuros del underground. Koreeda goza de la complicidad de la Europa festivalera, sus películas han recogido premios en Cannes, Venecia y Valladolid, pero su cine en Japón es un cero a la izquierda.
Sobrevivir a la sombra
 Un Japón que ha conquistado un hito histórico dentro de la industria del cine en el año 2006. Por primera vez desde hace dos décadas la cuota nacional de pantalla supera el umbral del cincuenta por ciento, a la par que los síntomas de crisis y pozo negro comienzan a disiparse. Más de cuatrocientas películas autóctonas han visto la luz en las pantallas niponas y el número de salas por metro cuadrado presume de tendencia al alza. Una situación global de bonanza para el nuevo cine japonés que, sin embargo, no deja espacio ni grande ni pequeño al fértil maremagno de cineastas independientes que se las ven y se las desean para conseguir que sus películas, bendecidas por cualquier canal mediático europeo de arte y ensayo, encuentren cauces razonables de difusión a nivel nacional. Koreeda es un superviviente, un peleador de fondo, como tantos y tantos iconos occidentales del cine oriental marcianos en su propia casa. Llámense Jia Zhangke, Kim Ki-duk, o sucedáneos. Han aprendido a adaptarse al medio y a sobrevivir en un entorno ciertamente hostil que no considera su cine como indispensable independientemente de que sean ellos, y no los aliados del blockbuster, los que mantienen altísimo el pabellón nacional en la aldea global. Koreeda se costea sus películas con su propio bolsillo, ya consciente de que no seduce ni a las malas a inversores de ninguna condición. Con el meollo del sistema de estudios como un horizonte imposible para el alcance de sus sobrecogedores poemas visuales, el cineasta nipón se ha acantonado en la independencia con ejemplar coherencia impulsando además, en calidad de humilde productor, las carreras de jóvenes cineastas que tampoco encuentran sitio en la inercia de la autopista. Así financió las óperas primas de Miwa Nishikawa, Heibe Ichigo (título internacional: Wild Berries) y del actor metido a director Yusuke Iseya, Kakuto, participando de lleno en una suerte de corporativismo de pobres en el que se agrupan, solidariamente, todos los cineastas nipones independientes cuyos cráneos no producen proyectos de estudio o cine de autor mediático, indie sólo de boquilla. Hirokazu vive al día: se busca raquítica financiación, se rueda con lo justo, se mueve Roma con Santiago para conseguir una distribución nacional y, sobre todo, internacional que permita cubrir gastos y generar, quizá, mínimos beneficios para ponerse entonces, y sólo entonces, manos a la obra con un nuevo proyecto.
Un Japón que ha conquistado un hito histórico dentro de la industria del cine en el año 2006. Por primera vez desde hace dos décadas la cuota nacional de pantalla supera el umbral del cincuenta por ciento, a la par que los síntomas de crisis y pozo negro comienzan a disiparse. Más de cuatrocientas películas autóctonas han visto la luz en las pantallas niponas y el número de salas por metro cuadrado presume de tendencia al alza. Una situación global de bonanza para el nuevo cine japonés que, sin embargo, no deja espacio ni grande ni pequeño al fértil maremagno de cineastas independientes que se las ven y se las desean para conseguir que sus películas, bendecidas por cualquier canal mediático europeo de arte y ensayo, encuentren cauces razonables de difusión a nivel nacional. Koreeda es un superviviente, un peleador de fondo, como tantos y tantos iconos occidentales del cine oriental marcianos en su propia casa. Llámense Jia Zhangke, Kim Ki-duk, o sucedáneos. Han aprendido a adaptarse al medio y a sobrevivir en un entorno ciertamente hostil que no considera su cine como indispensable independientemente de que sean ellos, y no los aliados del blockbuster, los que mantienen altísimo el pabellón nacional en la aldea global. Koreeda se costea sus películas con su propio bolsillo, ya consciente de que no seduce ni a las malas a inversores de ninguna condición. Con el meollo del sistema de estudios como un horizonte imposible para el alcance de sus sobrecogedores poemas visuales, el cineasta nipón se ha acantonado en la independencia con ejemplar coherencia impulsando además, en calidad de humilde productor, las carreras de jóvenes cineastas que tampoco encuentran sitio en la inercia de la autopista. Así financió las óperas primas de Miwa Nishikawa, Heibe Ichigo (título internacional: Wild Berries) y del actor metido a director Yusuke Iseya, Kakuto, participando de lleno en una suerte de corporativismo de pobres en el que se agrupan, solidariamente, todos los cineastas nipones independientes cuyos cráneos no producen proyectos de estudio o cine de autor mediático, indie sólo de boquilla. Hirokazu vive al día: se busca raquítica financiación, se rueda con lo justo, se mueve Roma con Santiago para conseguir una distribución nacional y, sobre todo, internacional que permita cubrir gastos y generar, quizá, mínimos beneficios para ponerse entonces, y sólo entonces, manos a la obra con un nuevo proyecto.
La fascinante paradoja
 Soñó con ser novelista, al punto de licenciarse en literatura en la Waseda University, pero intuyó que su percepción quebrada de la ficción, nada ortodoxa y paradójicamente fascinante, no iba a encontrar terreno abonado para ser, para desarrollarse en las páginas de un libro. Por eso miró hacia el cine, se fogueó como ayudante de dirección en producciones televisivas varias, y decidió, antes que nada, teorizar en tres dimensiones sobre la indeleble vigencia de la memoria en el antes, el durante y el después. Ha jugado desde entonces con el soporte, con el formato, buscando un canal de comunicación propicio para sus anhelos de horadar la sensibilidad paciente del receptor, desde la honestidad desarmante de un discurso sin abalorios, que diluye la división sujeto-objeto en pos de una instantánea quirúrgica de la humanidad inefable, traslúcida a quemarropa desde la densidad de su estoico escepticismo, no exento de esperanza, sobre la inmutabilidad y la inmanencia del alma, no como ente abstracto e inenarrable, sino como contenedor último y tangible de la experiencia de ser y existir. Koreeda empezó explorando el lenguaje potencialmente objetivo del documental, inspeccionando la dimensión dramática de una serie de casos médicos paradigmáticos, que apuntan el germen de la obsesión de su cine por el concepto de la fugacidad, lo impermanente y la omnipresencia del dolor. However…; Lessons from a Calf, que surge de una deliciosa apología de lo espontáneo para observar la vida en su más elemental hermosura, desde la mirada extraviada e ingenua de un grupo de niños, ensayando la interacción de los chavales con la cámara que cristalizaría años después, en la captura del olor y color de la infancia en Nadie Sabe; August without Him, donde inmortaliza la inminencia de la muerte desde el punto de vista de un icónico enfermo terminal de SIDA, en los prolegómenos de una tragedia invitable, en la que es, sin duda, una de sus películas más desgarradoramente existencialistas; y Without Memory, un paréntesis dentro de su viraje definitivo al universo de la ficción, que condensa todas sus inquietudes, sublimadas posteriormente en la portentosa Alter Life, acerca de la geografía emocional de la memoria y los recuerdos desde el punto de vista de una víctima de la encefalopatía de Wernicke (nuevamente de vuelta en el sustrato médico y a la tragedia de la extinción progresiva).
Soñó con ser novelista, al punto de licenciarse en literatura en la Waseda University, pero intuyó que su percepción quebrada de la ficción, nada ortodoxa y paradójicamente fascinante, no iba a encontrar terreno abonado para ser, para desarrollarse en las páginas de un libro. Por eso miró hacia el cine, se fogueó como ayudante de dirección en producciones televisivas varias, y decidió, antes que nada, teorizar en tres dimensiones sobre la indeleble vigencia de la memoria en el antes, el durante y el después. Ha jugado desde entonces con el soporte, con el formato, buscando un canal de comunicación propicio para sus anhelos de horadar la sensibilidad paciente del receptor, desde la honestidad desarmante de un discurso sin abalorios, que diluye la división sujeto-objeto en pos de una instantánea quirúrgica de la humanidad inefable, traslúcida a quemarropa desde la densidad de su estoico escepticismo, no exento de esperanza, sobre la inmutabilidad y la inmanencia del alma, no como ente abstracto e inenarrable, sino como contenedor último y tangible de la experiencia de ser y existir. Koreeda empezó explorando el lenguaje potencialmente objetivo del documental, inspeccionando la dimensión dramática de una serie de casos médicos paradigmáticos, que apuntan el germen de la obsesión de su cine por el concepto de la fugacidad, lo impermanente y la omnipresencia del dolor. However…; Lessons from a Calf, que surge de una deliciosa apología de lo espontáneo para observar la vida en su más elemental hermosura, desde la mirada extraviada e ingenua de un grupo de niños, ensayando la interacción de los chavales con la cámara que cristalizaría años después, en la captura del olor y color de la infancia en Nadie Sabe; August without Him, donde inmortaliza la inminencia de la muerte desde el punto de vista de un icónico enfermo terminal de SIDA, en los prolegómenos de una tragedia invitable, en la que es, sin duda, una de sus películas más desgarradoramente existencialistas; y Without Memory, un paréntesis dentro de su viraje definitivo al universo de la ficción, que condensa todas sus inquietudes, sublimadas posteriormente en la portentosa Alter Life, acerca de la geografía emocional de la memoria y los recuerdos desde el punto de vista de una víctima de la encefalopatía de Wernicke (nuevamente de vuelta en el sustrato médico y a la tragedia de la extinción progresiva).
Aflora la paradoja a raíz de su implicación en Maborosi, el primero de sus proyectos de ficción, en el que asume el precoz maestro nuevo y fascinante rumbo. La ecuación del cine de Koreeda es un teorema imposible. Huye del documental y de las angostas restricciones de la objetividad subjetiva en busca, curiosamente, de espacios de representación más genuinos y táctiles. Busca un lenguaje nuevo que propicie una fusión más intensa con la realidad, convencido de la inoperancia del cine de no ficción a la hora de fotografiar la dimensión intengible de lo auténtico. Koreeda interpreta las estrategias del documental como instrumentos de artificio lastrados por la mayor: el sujeto, en el cine de no ficción, siempre reacciona ante la cámara provocando un efecto inevitablemente sintético. Es decir, que deserta de esos juegos sintácticos presuntamente restriccionistas en un viaje que no es sino la búsqueda del alquimista de la pureza inalcanzable. Su periplo es pues a la inversa: viene del documental a la ficción en busca, paradoja fascinante, de un espejo más diáfano de la realidad, decepcionado por las limitaciones inherentes de la instantánea objetiva. Él encuentra la objetividad, o su espejismo más próximo, en el lenguaje ilusorio de la ficción. Su cine es, desde entonces, un apasionante cuadro de secuelas de la mudanza. En sus películas quedan siempre cajas por abrir en el trastero, artilugios por desembalar amontonados en la esquina y espacios que acicalar.
El silencio trágico
 Un meeting point prácticamente perfecto, único en el contexto de la cinematografía nipona y universal, entre el documental y el drama. Koreeda, que sólo ensaya un distanciamiento meridiano de sus raíces en Hana que, quizá por ello, no se cuenta ni mucho menos entre sus mejores películas, carga sobre sus hombros con las convenciones de una manera de aprehender la realidad, que es la de un cronista equidistante recolector de retales existenciales, documentalista atípico cuando era tal, y narrador ídem desde que ejerce de ello. En definitiva, su cine es la probeta de un laboratorio donde se experimenta hasta las últimas consecuencias la factibilidad de la convivencia, con o sin fisuras, de la vida real de carne y hueso y el cine de ficción con todos sus estigmas y estratagemas estructurales.
Un meeting point prácticamente perfecto, único en el contexto de la cinematografía nipona y universal, entre el documental y el drama. Koreeda, que sólo ensaya un distanciamiento meridiano de sus raíces en Hana que, quizá por ello, no se cuenta ni mucho menos entre sus mejores películas, carga sobre sus hombros con las convenciones de una manera de aprehender la realidad, que es la de un cronista equidistante recolector de retales existenciales, documentalista atípico cuando era tal, y narrador ídem desde que ejerce de ello. En definitiva, su cine es la probeta de un laboratorio donde se experimenta hasta las últimas consecuencias la factibilidad de la convivencia, con o sin fisuras, de la vida real de carne y hueso y el cine de ficción con todos sus estigmas y estratagemas estructurales.
Desde Maborosi, donde Koreeda ya despliega la práctica totalidad de dilemas morfológicos que inundan su obra posterior, ensaya la consumación de una cadencia personal e intransferible y explora, frontal o colateralmente, los grandes escenarios éticos y estéticos de su cine, se escudriña un mínimo común denominador, que será espina dorsal del imaginario marca de la casa: la proposición de un cine paciente, permanentemente acurrucado en la conmoción de un silencio trágico y en el minimalismo del detalle, pero impone también una disyuntiva que crece en progresión geométrica a medida que el director nipón pule la superficie demoledora de su modelo de comunicación: si hablamos de narrativa de raíces objetivistas y destellos hiperrealistas ¿cómo es posible alcanzar semejante grado de iluminación poética? Y es que antes que bocados hambrientos de realidad, amagos de tragedia comprometidos con la ingratitud amarga del día a día, las películas de Koreeda exhalan la perfección inasible y deliciosamente etérea de la lírica incontenible. Desde la límpida fotogenia del paisaje cómplice, que encierra secretos caracteriales de los personajes quebrados de sus películas, entre amaneceres, atardeceres, contemplación extática del medio como solución simbólica del abismo interior y la omnipresencia del dolor. Que funcionan, si es preciso, cual pillow shots, a la manera ozuniana, o, más precisamente, como atrezo sobrecogedor, sustancialmente en Maborosi y Distance, de una comunicación minusválida que no encuentra voz ni aire entre las cicatrices de pasado y presente.
Por Roberto Piorno