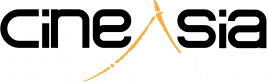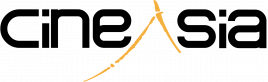(Esta es la primera entrega de una serie que iremos publicando a lo largo de las próximas semanas acerca de la figura y los trabajos del realizador taiwanés Ang Lee, incluyendo la premiere-reseña de su último trabajo La Vida de Pi)
Llevaba una temporada alejado de los circuitos comerciales. A pesar de su interesante incursión sociológica en Taking Woodstock (2009), para muchos espectadores el último gran filme de Ang Lee que recuerdan haber visto en pantalla grande es Deseo, Peligro (2007); un intervalo de casi cinco años distancian esta última con La Vida de Pi, blockbuster en 3D que, lejos de lo que podría presuponerse, no está dirigido por ningún realizador indio, sino por este cineasta de origen taiwanés que siempre ha ido a remolque entre dos industrias, tanto geográfica como culturalmente opuestas.
Con la excusa de su desembarco en nuestras salas es momento de hacer balance de toda la trayectoria artística bipolar (pero al fin y al cabo honesta) de este autor que, desde hace ya tiempo, dejó atrás su juventud para sumergirse en un nuevo eslabón artístico de madurez personal. Memoria histórica sin abusar de la nostalgia, relaciones interpersonales que fomentan el entendimiento entre las distintas culturas y pueblos que aparecen en sus relatos, tejidos humanos que se manifiestan ambiguamente por la falta de ética y de valores en momentos determinantes de la historia contemporánea, o sentimentalismo contenido por miedo a que los demás lo consideren una debilidad de sus frágiles existencias; obsesiones muy presentes en toda su filmografía (incluso en sus producciones más ociosas) y que vienen a reafirmar la versatilidad transversal cinematográfica de un romántico soñador que tiene el corazón dividido entre dos países.
Sueños taiwaneses de estudiante
 Seguramente es el director de Taiwán más occidentalizado; no en vano se marchó a Estados Unidos para cursar sus estudios de cine y aprovechó el tirón de sus primeros trabajos para emigrar definitivamente al país del tío Sam. En este aspecto, y dada la proximidad generacional, se le puede equiparar a Wayne Wang (Hong Kong, 1949): durante un período muy concreto (situado a inicios de la década de los 90), algunas de las películas que firmaban ambos realizadores compartían temáticas muy acordes con su situación de foráneos, vinculando sendos discursos en torno a los problemas de mestizaje cultural que se daban entre familias chino-americanas. Así pues, los personajes que aparecían en filmes de Wang, como Eat a Bowl of Tea (1989) y El Club de la Buena Estrella (1993), vivían realidades similares a los que transitaban por las primeras producciones de Ang Lee, en especial los que tejieron su inconfesa trilogía dedicada a uno de los pilares de la comunidad taiwanesa: la familia.
Seguramente es el director de Taiwán más occidentalizado; no en vano se marchó a Estados Unidos para cursar sus estudios de cine y aprovechó el tirón de sus primeros trabajos para emigrar definitivamente al país del tío Sam. En este aspecto, y dada la proximidad generacional, se le puede equiparar a Wayne Wang (Hong Kong, 1949): durante un período muy concreto (situado a inicios de la década de los 90), algunas de las películas que firmaban ambos realizadores compartían temáticas muy acordes con su situación de foráneos, vinculando sendos discursos en torno a los problemas de mestizaje cultural que se daban entre familias chino-americanas. Así pues, los personajes que aparecían en filmes de Wang, como Eat a Bowl of Tea (1989) y El Club de la Buena Estrella (1993), vivían realidades similares a los que transitaban por las primeras producciones de Ang Lee, en especial los que tejieron su inconfesa trilogía dedicada a uno de los pilares de la comunidad taiwanesa: la familia.
 Primeros trabajos que serían coproducidos por la compañía independiente Good Machine (fundada en 1991 por Tode Hope y James Schamus) y, atención, por la reestructurada CMPC (Central Motion Picture Corporation), que seguía dependiendo del Kuomintang (el Partido Político Nacional Chino instaurado en la Formosa isla desde 1949), pero que después de muchos años se valía de una independencia logística. Lee nació en Pingtung, entre un ambiente familiar privilegiado, en 1954. Sus primeros estudios los realizó en la Academia de Taipei entre 1973 a 1976, hasta que, como hemos apuntado antes, decidió trasladarse a Estados Unidos, primero cursando Bellas Artes en la Universidad de Illinois, para aprovechar a continuación una beca con la que realizó un master en la Universidad de Nueva York. Precisamente fue con su trabajo de graduación con el que obtiene su primer reconocimiento: Fire Line (1984), a medio camino entre una comedia urbana y un thriller paródico, presentaba la historia de un italiano y una china perseguidos por la mafia local (coincidiendo en trama con China Girl, película de Abel Ferrara rodada con posterioridad en el año 1987). Mucho más interesante resultó Pushing Hands, ópera prima que narraba el día a día de un viejo maestro de “tai chi” acomodado en Estados Unidos, y que fue acogida tímidamente por la crítica en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1992. Mucha más suerte tuvo El Banquete de Boda (1993), su siguiente producción, al ganar el Oso de Oro en el mismo festival. La película recorre las peripecias de un emigrante taiwanés de clase mediana que se instala en Manhattan; soltero, sin dinero y homosexual, siente una fuerte presión por parte de sus padres, ya que le insisten constantemente en que encuentre una mujer con la que entablar matrimonio. De todas formas, resulta mucho más representativa Comer, Beber, Amar (1994), ya que sus localizaciones se adentran en el corazón del, por aquel entonces, emergente Taipei. Su historia, presentada en forma de drama ligero, explica la vida de tres hermanas y su relación con su padre, un viudo famoso por sus recetas caseras. Se cierra el círculo con una profunda reflexión sobre el papel que en esos instantes jugaba el padre de familia sobre los otros miembros, que se arropaban a su alrededor como un paraguas protector tanto moral como económicamente.
Primeros trabajos que serían coproducidos por la compañía independiente Good Machine (fundada en 1991 por Tode Hope y James Schamus) y, atención, por la reestructurada CMPC (Central Motion Picture Corporation), que seguía dependiendo del Kuomintang (el Partido Político Nacional Chino instaurado en la Formosa isla desde 1949), pero que después de muchos años se valía de una independencia logística. Lee nació en Pingtung, entre un ambiente familiar privilegiado, en 1954. Sus primeros estudios los realizó en la Academia de Taipei entre 1973 a 1976, hasta que, como hemos apuntado antes, decidió trasladarse a Estados Unidos, primero cursando Bellas Artes en la Universidad de Illinois, para aprovechar a continuación una beca con la que realizó un master en la Universidad de Nueva York. Precisamente fue con su trabajo de graduación con el que obtiene su primer reconocimiento: Fire Line (1984), a medio camino entre una comedia urbana y un thriller paródico, presentaba la historia de un italiano y una china perseguidos por la mafia local (coincidiendo en trama con China Girl, película de Abel Ferrara rodada con posterioridad en el año 1987). Mucho más interesante resultó Pushing Hands, ópera prima que narraba el día a día de un viejo maestro de “tai chi” acomodado en Estados Unidos, y que fue acogida tímidamente por la crítica en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1992. Mucha más suerte tuvo El Banquete de Boda (1993), su siguiente producción, al ganar el Oso de Oro en el mismo festival. La película recorre las peripecias de un emigrante taiwanés de clase mediana que se instala en Manhattan; soltero, sin dinero y homosexual, siente una fuerte presión por parte de sus padres, ya que le insisten constantemente en que encuentre una mujer con la que entablar matrimonio. De todas formas, resulta mucho más representativa Comer, Beber, Amar (1994), ya que sus localizaciones se adentran en el corazón del, por aquel entonces, emergente Taipei. Su historia, presentada en forma de drama ligero, explica la vida de tres hermanas y su relación con su padre, un viudo famoso por sus recetas caseras. Se cierra el círculo con una profunda reflexión sobre el papel que en esos instantes jugaba el padre de familia sobre los otros miembros, que se arropaban a su alrededor como un paraguas protector tanto moral como económicamente.
 Estos tres trabajos subvencionados directamente por el CMPC configuraron un sólido núcleo temático orquestado por un Lee que estaba forjando su propio estilo. La figura paterna domina en las tres historias y el realizador parece profesar un amor, a veces amargo, hacia ella. Y es que el realizador pretende recordar a toda una generación de taiwaneses, cuya existencia ha dependido mayoritariamente de la buena voluntad de sus progenitores, que no deben renegar nunca de sus raíces porque sino perderían su identidad. El corpus familiar venía representado, pues, por una procesión de padres luchadores, todos ellos muy torturados por un triste pasado de represión política. Familias que han sido condenadas a llevar el peso moral de una generación marcada por el odio y las reprimendas policiales, institucionalizadas gubernamentalmente. Los fantasmas del pasado acechan en las pesadillas de esos progenitores que batallaron para que la historia no se repitiese con sus hijos, manifestándose visiblemente en sus fuertes temperamentos y en sus conservadoras maneras de llevar el día a día, tanto en el hogar como en los espacios públicos.
Estos tres trabajos subvencionados directamente por el CMPC configuraron un sólido núcleo temático orquestado por un Lee que estaba forjando su propio estilo. La figura paterna domina en las tres historias y el realizador parece profesar un amor, a veces amargo, hacia ella. Y es que el realizador pretende recordar a toda una generación de taiwaneses, cuya existencia ha dependido mayoritariamente de la buena voluntad de sus progenitores, que no deben renegar nunca de sus raíces porque sino perderían su identidad. El corpus familiar venía representado, pues, por una procesión de padres luchadores, todos ellos muy torturados por un triste pasado de represión política. Familias que han sido condenadas a llevar el peso moral de una generación marcada por el odio y las reprimendas policiales, institucionalizadas gubernamentalmente. Los fantasmas del pasado acechan en las pesadillas de esos progenitores que batallaron para que la historia no se repitiese con sus hijos, manifestándose visiblemente en sus fuertes temperamentos y en sus conservadoras maneras de llevar el día a día, tanto en el hogar como en los espacios públicos.
Sueños americanos de un forastero y un agitado despertar taiwanés
 Punto y aparte para sus siguientes proyectos, pues finalmente se instala en suelo americano. Lee firma una nueva trilogía no oficial que, inconscientemente, el tiempo ha demostrado que fue diseñada para contentar a la nueva crítica intelectual de mediados de los años 90; la misma que, amparada por un descontento con el nuevo cine independiente más radical, navegaba entre dos mares: rehuía del “blockbuster” pueril buscando propuestas con contenido filosófico o reflexivo, pero evitando las tesituras más sesudas que se empezaban a vislumbrar en algunas cintas extremadamente ascéticas de una nueva generación de documentalistas y cineastas algo “outsiders” de la América “grunge” (influenciados tanto por esa tendencia musical como por las formas de vestir vinculantes; fenómeno social que Lee desestimó para su progresiva adaptación en el continente americano).
Punto y aparte para sus siguientes proyectos, pues finalmente se instala en suelo americano. Lee firma una nueva trilogía no oficial que, inconscientemente, el tiempo ha demostrado que fue diseñada para contentar a la nueva crítica intelectual de mediados de los años 90; la misma que, amparada por un descontento con el nuevo cine independiente más radical, navegaba entre dos mares: rehuía del “blockbuster” pueril buscando propuestas con contenido filosófico o reflexivo, pero evitando las tesituras más sesudas que se empezaban a vislumbrar en algunas cintas extremadamente ascéticas de una nueva generación de documentalistas y cineastas algo “outsiders” de la América “grunge” (influenciados tanto por esa tendencia musical como por las formas de vestir vinculantes; fenómeno social que Lee desestimó para su progresiva adaptación en el continente americano).
La primera respuesta al negocio de Hollywood surge con Sentido y Sensibilidad (1995): un melodrama somnífero para los amantes de las filigranas lacrimógenas, como Los Puentes de Madison (curiosamente esta película de Clint Eastwood competiría con la de Lee por la carrera hacia los Oscar y otros premios de inferior categoría mediática), y que se vio beneficiada por el apoyo incondicional de muchos lectores que se habían leído la novela original firmada por Jane Austen.
 A continuación, la minimalista La Tormenta de Hielo. De largo, la mejor de las tres. En esta fragmentación sociológica fílmica de la familia prototipo norteamericana se entrecruzaban varios personajes aparentemente sin ninguna afinidad, en plena época del Watergate. La libertad sexual, los estandarizados códigos de conducta familiar desmembrados, la incomprensión de la juventud ante los problemas y conflictos personales de los adultos… temas que abiertamente son mostrados y que incluso utiliza como recurso narrativo (un poco manipulador) para hacer avanzar la trama, convenciendo a la crítica más elitista y al espectador más esnob (sin que en muchos casos entendiera el significado real de lo que el realizador quería exponer en imágenes).
A continuación, la minimalista La Tormenta de Hielo. De largo, la mejor de las tres. En esta fragmentación sociológica fílmica de la familia prototipo norteamericana se entrecruzaban varios personajes aparentemente sin ninguna afinidad, en plena época del Watergate. La libertad sexual, los estandarizados códigos de conducta familiar desmembrados, la incomprensión de la juventud ante los problemas y conflictos personales de los adultos… temas que abiertamente son mostrados y que incluso utiliza como recurso narrativo (un poco manipulador) para hacer avanzar la trama, convenciendo a la crítica más elitista y al espectador más esnob (sin que en muchos casos entendiera el significado real de lo que el realizador quería exponer en imágenes).
 Más brusco fue el cambio genérico en Cabalga con el Diablo (1999), donde explica y reinterpreta (una vez más en el cine de Hollywood) la Guerra de Secesión, basándose en una novela de modesto éxito y con la mirada puesta en ese patriotismo embriagador (necesario para que fuera aclamada por esos espectadores de clase media norteamericanos). A Lee se lo podía acusar de no tener una visión global, pormenorizada y profunda de la historia del pueblo americano, precisamente por sus orígenes taiwaneses, pero no solamente quedó demostrada su integración en un país dominado históricamente por la rama republicana, sino que construyó un relato lo suficientemente atractivo como para seducir a un amalgama de públicos de distintos perfiles sociales. Pese a que gustase más o menos, este semi-western resultó ser un viaje interesante por el pasado norteamericano, sin caer en los tópicos más conservadores (ni en cuanto a su discurso vinculado al género, ni formalmente en cuanto a la manera de planificar la narración, aunque para este último detalle es preferible visionar el “director’s cut”).
Más brusco fue el cambio genérico en Cabalga con el Diablo (1999), donde explica y reinterpreta (una vez más en el cine de Hollywood) la Guerra de Secesión, basándose en una novela de modesto éxito y con la mirada puesta en ese patriotismo embriagador (necesario para que fuera aclamada por esos espectadores de clase media norteamericanos). A Lee se lo podía acusar de no tener una visión global, pormenorizada y profunda de la historia del pueblo americano, precisamente por sus orígenes taiwaneses, pero no solamente quedó demostrada su integración en un país dominado históricamente por la rama republicana, sino que construyó un relato lo suficientemente atractivo como para seducir a un amalgama de públicos de distintos perfiles sociales. Pese a que gustase más o menos, este semi-western resultó ser un viaje interesante por el pasado norteamericano, sin caer en los tópicos más conservadores (ni en cuanto a su discurso vinculado al género, ni formalmente en cuanto a la manera de planificar la narración, aunque para este último detalle es preferible visionar el “director’s cut”).
 Un nuevo despertar “wuxia” se daría cuando presentó en sociedad la obra que lo catapultó al Olimpo de los dioses forjados en la tradición de las artes marciales: Tigre y Dragón (2000), su trabajo más estilizado y esteticista. Por una parte, porque regresa a su folklore natal y, por otra, porque estos relatos folletinescos de caballerías siempre se han sostenido por su plasticidad visual. Aunque, de momento, sólo se haya atrevido con este “wuxia”, Lee retomaba de su niñez a todo ese elenco de guerreros voladores, refundando las bases del género a partir de la influencia de King Hu (el “master & commander” de su misma nacionalidad especializado en este tipo de relatos, en que el romanticismo y el heroísmo se dan la mano). Sin duda alguna, fue el trabajo que terminó consolidándolo, pues obtuvo el beneplácito del público, la crítica y la Academia (se llevó bajo los brazos 4 Oscars) a partes iguales. Aunque bien es cierto que esta misma apreciación puede hacerse con respecto al estreno de Sentido y Sensibilidad. La diferencia estriba en que Tigre y Dragón fue un éxito de taquilla sin precedentes en todos los rincones del mundo (menos en Hong Kong, que quedó eclipsada por otras producciones regionales), además de redescubrir y posicionar un género, el “wuxia pian”, que desde siempre había sido marginado en Occidente. Por fin, se desvanecía ese escepticismo y recelo hacia un glorioso género literario y cinematográfico, que siempre ha marcado la idiosincrasia de una cultura milenaria.
Un nuevo despertar “wuxia” se daría cuando presentó en sociedad la obra que lo catapultó al Olimpo de los dioses forjados en la tradición de las artes marciales: Tigre y Dragón (2000), su trabajo más estilizado y esteticista. Por una parte, porque regresa a su folklore natal y, por otra, porque estos relatos folletinescos de caballerías siempre se han sostenido por su plasticidad visual. Aunque, de momento, sólo se haya atrevido con este “wuxia”, Lee retomaba de su niñez a todo ese elenco de guerreros voladores, refundando las bases del género a partir de la influencia de King Hu (el “master & commander” de su misma nacionalidad especializado en este tipo de relatos, en que el romanticismo y el heroísmo se dan la mano). Sin duda alguna, fue el trabajo que terminó consolidándolo, pues obtuvo el beneplácito del público, la crítica y la Academia (se llevó bajo los brazos 4 Oscars) a partes iguales. Aunque bien es cierto que esta misma apreciación puede hacerse con respecto al estreno de Sentido y Sensibilidad. La diferencia estriba en que Tigre y Dragón fue un éxito de taquilla sin precedentes en todos los rincones del mundo (menos en Hong Kong, que quedó eclipsada por otras producciones regionales), además de redescubrir y posicionar un género, el “wuxia pian”, que desde siempre había sido marginado en Occidente. Por fin, se desvanecía ese escepticismo y recelo hacia un glorioso género literario y cinematográfico, que siempre ha marcado la idiosincrasia de una cultura milenaria.
 Y cuando parecía despertar del sueño americano, volvió a aletargarse en la industria de Hollywood. El broche de oro le fue entregado de las manos de Universal Pictures al darle el visto bueno a su ansiada interpretación de Hulk, uno de los personajes emblemáticos de la prestigiosa y poderosa editorial de cómics Marvel. Aunque de entrada el público saliera más que convencido de la sala, sobre todo por su innegable calidad técnica y las texturas que ofrecían sus imágenes por ordenador, el estilo de Lee parecía moldeado artificialmente por un equipo técnico que controló milimétricamente la postproducción para asegurarse el éxito en taquilla. Lo cierto es que, sin ser un mal largometraje del todo, Hulk (2003) supuso una profunda decepción en muchos aspectos, y es que la gracia del personaje original se veía mermada por una edulcoración excesiva del carácter del Dr. Bruce Banner cuando no era un monstruo verde, dejando muy poco margen a las actuaciones restantes y a la originalidad limitada de una historia preconcebida para un tebeo, que había contando con un relanzamiento conceptual a principios del nuevo milenio. Un tebeo que Lee conocía a la perfección, al igual que su afición por la Marvel que quedó patentada en La Tormenta de Hielo, pues el personaje de Tobey Maguire tenía como cabecera de lectura a Los 4 Fantásticos.
Y cuando parecía despertar del sueño americano, volvió a aletargarse en la industria de Hollywood. El broche de oro le fue entregado de las manos de Universal Pictures al darle el visto bueno a su ansiada interpretación de Hulk, uno de los personajes emblemáticos de la prestigiosa y poderosa editorial de cómics Marvel. Aunque de entrada el público saliera más que convencido de la sala, sobre todo por su innegable calidad técnica y las texturas que ofrecían sus imágenes por ordenador, el estilo de Lee parecía moldeado artificialmente por un equipo técnico que controló milimétricamente la postproducción para asegurarse el éxito en taquilla. Lo cierto es que, sin ser un mal largometraje del todo, Hulk (2003) supuso una profunda decepción en muchos aspectos, y es que la gracia del personaje original se veía mermada por una edulcoración excesiva del carácter del Dr. Bruce Banner cuando no era un monstruo verde, dejando muy poco margen a las actuaciones restantes y a la originalidad limitada de una historia preconcebida para un tebeo, que había contando con un relanzamiento conceptual a principios del nuevo milenio. Un tebeo que Lee conocía a la perfección, al igual que su afición por la Marvel que quedó patentada en La Tormenta de Hielo, pues el personaje de Tobey Maguire tenía como cabecera de lectura a Los 4 Fantásticos.
 Resultaba imposible que Ang Lee contraatacara con un proyecto tan atrevido: Brockeback Mountain (2005), comprometida y expresamente provocativa, hace reflorecer su estilo. La reflexión que propone, sobre la aparente homosexualidad que existía entre cowboys, dinamita la moral de muchos espectadores que tenían entre sus viejos héroes viriles a aquellos jinetes con pistola, aquellos hombres duros surgidos de cualquier western programado a media tarde. En cierta manera, Lee se estaba enfrentando con la misma industria que lo había acogido con los brazos abiertos y le había dado de comer durante casi diez años de su vida. Un enfrentamiento que le sirvió para comprender que para un estadounidense siempre sería un forastero que cabalgaba a sus anchas por un país que nada tenía que ver con su Taiwán natal. Contra todo pronóstico, y a pesar del altercado moral y algún que otro pequeño boicot sin demasiada trascendencia en algunos estados, se llevó 3 Oscars de la Academia e impulsó la popularidad de personalidades ahora sobradamente conocidas como el desparecido Heath Ledger, Jake Gyllenhaall, Michelle Williams o, incluso, a la ahora deseada Anne Hathaway.
Resultaba imposible que Ang Lee contraatacara con un proyecto tan atrevido: Brockeback Mountain (2005), comprometida y expresamente provocativa, hace reflorecer su estilo. La reflexión que propone, sobre la aparente homosexualidad que existía entre cowboys, dinamita la moral de muchos espectadores que tenían entre sus viejos héroes viriles a aquellos jinetes con pistola, aquellos hombres duros surgidos de cualquier western programado a media tarde. En cierta manera, Lee se estaba enfrentando con la misma industria que lo había acogido con los brazos abiertos y le había dado de comer durante casi diez años de su vida. Un enfrentamiento que le sirvió para comprender que para un estadounidense siempre sería un forastero que cabalgaba a sus anchas por un país que nada tenía que ver con su Taiwán natal. Contra todo pronóstico, y a pesar del altercado moral y algún que otro pequeño boicot sin demasiada trascendencia en algunos estados, se llevó 3 Oscars de la Academia e impulsó la popularidad de personalidades ahora sobradamente conocidas como el desparecido Heath Ledger, Jake Gyllenhaall, Michelle Williams o, incluso, a la ahora deseada Anne Hathaway.
Se acercaba la hora de recoger los bártulos de nuevo y regresar hacia tierras asiáticas, aunque no estrictamente a su tierra natal.
Sueños deseosos, sueños peligrosos
 Con capital chino, taiwanés, hongkonés y la misma parte proporcional aportada por la compañía norteamericana Focus Features (que permitía asegurarle la distribución en Occidente), decide juntar a Tony Leung Chiu-Wai, Tang Wei y una envejecida Joan Chen en Deseo, Peligro (2007): un complejo (y también polémico) thriller político contextualizado en plena contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial, basado en un relato corto de la escritora Eileen Chang. Con una ferocidad pasional, erótica y violenta, como nunca antes se había visto en alguna de sus producciones, asistimos a la transformación psicológica de una muchacha de campo a una revolucionaria que intentará frenar los pies de un camarada que ha vendido su libertad al Imperio japonés. A pesar de algún altibajo sin importancia en su ritmo, fruto de la longevidad de la trama (150 minutos en los que no sobra ni un plano), volvió a conquistar el corazón de millones de personas que esperaban con entusiasmo reencontrarse con ese Lee más reflexivo. Si quince años antes disertaba sobre cómo ese despotismo autoritario había influenciado a sus compatriotas más veteranos (como dato histórico sólo apuntar que el Kuomintang instauró la dictadura desde 1949 hasta 1991, año en que casualmente Lee empezó a rodar), ahora lo mostraba directamente ante las cámaras, asentando su discurso en el fascismo dominante del Shanghai de 1942, en plena invasión nipona. Una lección histórica que se alzó con el León de Oro en Venecia como mejor película y fotografía (completamente merecido, solo cabe apreciar el tratamiento de la misma en las secuencias nocturnas y en interiores).
Con capital chino, taiwanés, hongkonés y la misma parte proporcional aportada por la compañía norteamericana Focus Features (que permitía asegurarle la distribución en Occidente), decide juntar a Tony Leung Chiu-Wai, Tang Wei y una envejecida Joan Chen en Deseo, Peligro (2007): un complejo (y también polémico) thriller político contextualizado en plena contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial, basado en un relato corto de la escritora Eileen Chang. Con una ferocidad pasional, erótica y violenta, como nunca antes se había visto en alguna de sus producciones, asistimos a la transformación psicológica de una muchacha de campo a una revolucionaria que intentará frenar los pies de un camarada que ha vendido su libertad al Imperio japonés. A pesar de algún altibajo sin importancia en su ritmo, fruto de la longevidad de la trama (150 minutos en los que no sobra ni un plano), volvió a conquistar el corazón de millones de personas que esperaban con entusiasmo reencontrarse con ese Lee más reflexivo. Si quince años antes disertaba sobre cómo ese despotismo autoritario había influenciado a sus compatriotas más veteranos (como dato histórico sólo apuntar que el Kuomintang instauró la dictadura desde 1949 hasta 1991, año en que casualmente Lee empezó a rodar), ahora lo mostraba directamente ante las cámaras, asentando su discurso en el fascismo dominante del Shanghai de 1942, en plena invasión nipona. Una lección histórica que se alzó con el León de Oro en Venecia como mejor película y fotografía (completamente merecido, solo cabe apreciar el tratamiento de la misma en las secuencias nocturnas y en interiores).
Su deseo se vio cumplido, a pesar de la peligrosidad que suponía afrontar un proyecto de esta envergadura, más por su contenido erótico y moral (que la revolucionaria mantenga una relación de amor con el empresario chino traidor que se alía con los japoneses para delatar a sus paisanos que se oponían a la invasión de Nanking, no creo que fuera santo de devoción entre los órganos internos del Partido Comunista Chino), que no por su contenido político (en el fondo Lee hace ostentación del patriotismo del pueblo chino, retratando una época muy ambigua, ideológicamente hablando, porque lo primordial era salvar el pellejo).
Era el momento de parar los motores para desengrasar su máquina de sueños. Unas ensoñaciones y reminiscencias que lo llevaron a dirigir Destino: Woodstock (2009), un pequeño homenaje al mítico festival de música alternativa presentado desde su génesis. En cierto modo, esa música que había mamado desde jovencito se había manifestado oníricamente en muchas ocasiones, hasta que decidió rescatarla de su subconsciente para encarar este proyecto que no despertó demasiada expectación, aun contando con su firma y su brillante disquisición sociológica sobre un momento histórico concreto (1969) de plena efervescencia musical.
Crouching Ang, Hidden Lee
 El dragón taiwanés sigue cabalgando con sentido y sensibilidad sin olvidar que una tormenta de hielo siempre desea poner en peligro su discurso, igual que ese tigre que considera al dragón como su amante, pero que intenta comérselo en un banquete por su envidia glotona, empujándolo con sus garras a una montaña vedada para evitar que no invada su territorio. Una metáfora que sirve para resumir en qué aguas se ha movido siempre, batallando entre dos países con una fuerte tradición y arraigamiento cinematográfico, pero que viven dos realidades muy diferentes. Una batalla determinada por su expresa voluntad de no terminar engullido por ninguna de ellas.
El dragón taiwanés sigue cabalgando con sentido y sensibilidad sin olvidar que una tormenta de hielo siempre desea poner en peligro su discurso, igual que ese tigre que considera al dragón como su amante, pero que intenta comérselo en un banquete por su envidia glotona, empujándolo con sus garras a una montaña vedada para evitar que no invada su territorio. Una metáfora que sirve para resumir en qué aguas se ha movido siempre, batallando entre dos países con una fuerte tradición y arraigamiento cinematográfico, pero que viven dos realidades muy diferentes. Una batalla determinada por su expresa voluntad de no terminar engullido por ninguna de ellas.
Sentirse cómodo entre ambas ha sido su objetivo primordial durante más de veinte años y ha sido este sentimiento de no pertenencia el que ha terminado por favorecer su cine. Su mutabilidad genérica, pues, ha sido consecuencia de este empapamiento multicultural. Tal vez sea su discurso fílmico uno de los primeros en caer en ese concepto abstracto llamado globalización, donde las fronteras quedan diluidas a favor del entendimiento entre naciones. Él, igual que muchos de sus personajes que luchan por no perder su identidad, sin caer en el limbo melancólico de épocas pretéritas, ha formado parte de esa nueva generación de cineastas que saben expresar con fotogramas esos flujos migratorios que han ido modificando la sociedad, como algo natural de un mundo globalizado, en el que el Séptimo Arte juega un papel determinante para esa interrelación cultural. Sueños taiwaneses, sueños americanos y ciudadano de la civilización contemporánea; así se muestra Ang Lee, así se materializan sus sueños.
Por Eduard Terrades Vicens