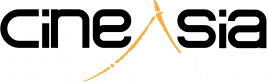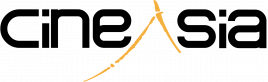Que una cinematografía supere el cincuenta por ciento de cuota de pantalla en su propio país es un auténtico kiseki -dígase milagro-. No, no estamos hablando de India, el ejemplo más paradigmático, sino de Japón. Pero ojo, aunque parezca lo contrario, ninguno de los directores nipones que tienen fama internacional gracias a los prestigiosos festivales que exhiben sus películas arrasa en las taquillas. El anime, las comedias y las adaptaciones de teleseries copan el mercado -de éstas, tan sólo una ínfima parte puede verse, con mucha fortuna, en el mercado internacional, aunque «gracias» a la «tecnología», hoy en día, quien quiere verlas, las ve como último recurso del fan irredento-, y, de esta manera, el cine de autor queda relegado a un espacio minúsculo que se ve recompensado por la difusión internacional y los premios en certámenes como Cannes, Venecia, Berlín o San Sebastián, por citar tan sólo algunos, a los que asisten directores como Naomi Kawase, Kiyoshi Kurosawa, Takashi Miike o Hirokazu Kore-eda –Kitano comería aparte: básicamente porque su figura es harto conocida en el imperio del Sol Naciente a raíz de sus trabajos en televisión-.
 Ahora, en este espacio que han ofrecido los buenos amigos de CineAsia, a los que quiero agradecer la oportunidad de colaborar en este Anuario, me gustaría centrarme en uno de los directores que han sabido recoger parte de la temática -la muerte, la ausencia o la memoria, conceptos que aparecerán en diversas ocasiones a lo largo del texto- que sus ilustres precedentes, a lo largo de décadas y de diferentes maneras, convirtieron en el corpus de sus filmografías, y la han adaptado a los nuevos tiempos y las nuevas costumbres de la sociedad japonesa contemporánea. ¿Su nombre? Hirokazu Kore-eda.
Ahora, en este espacio que han ofrecido los buenos amigos de CineAsia, a los que quiero agradecer la oportunidad de colaborar en este Anuario, me gustaría centrarme en uno de los directores que han sabido recoger parte de la temática -la muerte, la ausencia o la memoria, conceptos que aparecerán en diversas ocasiones a lo largo del texto- que sus ilustres precedentes, a lo largo de décadas y de diferentes maneras, convirtieron en el corpus de sus filmografías, y la han adaptado a los nuevos tiempos y las nuevas costumbres de la sociedad japonesa contemporánea. ¿Su nombre? Hirokazu Kore-eda.
SUS INICIOS
 Hijo de un hombre que fue capturado por los rusos durante la guerra y pasó varios años en un campo de prisioneros en Siberia antes de volver a Japón, y que pasaba largos períodos fuera de casa a causa de su trabajo, un hecho que marcaría parte de su filmografía, Kore-eda se vio obligado a crecer muy rápido para desligarse lo antes posible del yugo paternal. Y fue así como, en su época universitaria, sus esfuerzos se centraban en una carrera como novelista que se frustró al cruzarse en su camino el cine, al ser un asiduo visitante de las salas cinematográficas, y posteriormente en la televisión, donde comenzó a trabajar como asistente de producción en diversos documentales. Pero su actitud inconformista le llevó a hacer sus propios documentales, donde rápidamente tomó conciencia de la importancia del punto de vista subjetivo del cineasta, y la inexistencia de la objetividad incluso en un género como el documental que debe reflejar la realidad. Además, nunca ha dejado de hacerlos: el director considera necesario rodar ficción y documental, ya que gracias a este último género no pierde el sentido del mundo real, se aferra a una visión realista del mundo que le rodea, y de esa manera afronta de manera más adecuada las ficciones. Ahí tuvo su primer acercamiento al elemento humanista que ha poblado gran parte de su filmografía, especialmente a partir de Still Walking/Caminando, aunque en sus primeras películas de ficción lo aparque un tanto, como veremos a continuación, para explorar otros territorios y experimentar con los géneros, pero siendo fiel siempre con su habitual lírica minimalista.
Hijo de un hombre que fue capturado por los rusos durante la guerra y pasó varios años en un campo de prisioneros en Siberia antes de volver a Japón, y que pasaba largos períodos fuera de casa a causa de su trabajo, un hecho que marcaría parte de su filmografía, Kore-eda se vio obligado a crecer muy rápido para desligarse lo antes posible del yugo paternal. Y fue así como, en su época universitaria, sus esfuerzos se centraban en una carrera como novelista que se frustró al cruzarse en su camino el cine, al ser un asiduo visitante de las salas cinematográficas, y posteriormente en la televisión, donde comenzó a trabajar como asistente de producción en diversos documentales. Pero su actitud inconformista le llevó a hacer sus propios documentales, donde rápidamente tomó conciencia de la importancia del punto de vista subjetivo del cineasta, y la inexistencia de la objetividad incluso en un género como el documental que debe reflejar la realidad. Además, nunca ha dejado de hacerlos: el director considera necesario rodar ficción y documental, ya que gracias a este último género no pierde el sentido del mundo real, se aferra a una visión realista del mundo que le rodea, y de esa manera afronta de manera más adecuada las ficciones. Ahí tuvo su primer acercamiento al elemento humanista que ha poblado gran parte de su filmografía, especialmente a partir de Still Walking/Caminando, aunque en sus primeras películas de ficción lo aparque un tanto, como veremos a continuación, para explorar otros territorios y experimentar con los géneros, pero siendo fiel siempre con su habitual lírica minimalista.
 De hecho, en sus primeras películas ya encontramos algunos de los temas que irán apareciendo a lo largo del conjunto de su obra -la ausencia, la muerte y el peso del pasado-. Debuta en la ficción con Maboroshi (1995), la historia de una mujer cuyo joven marido se ha suicidado sin motivo aparente, y que intenta rehacer su vida en otra ciudad junto a su hijo y otro hombre. Un relato que gira alrededor de uno de los ejes principales de su cine: la ausencia, en este caso del marido. Pero fue en el Festival de San Sebastián donde este humilde cronista descubrió al director japonés. La película se titulaba After Life, y tras la premisa fantástica -los recién fallecidos deben escoger un único recuerdo de sus vidas para ser convertido en una película y así poder llevárselo al cielo- se escondía, de nuevo, una certera reflexión sobre la muerte que a la vez era un canto de amor al cine y su poder de eternizarnos a través de las imágenes.
De hecho, en sus primeras películas ya encontramos algunos de los temas que irán apareciendo a lo largo del conjunto de su obra -la ausencia, la muerte y el peso del pasado-. Debuta en la ficción con Maboroshi (1995), la historia de una mujer cuyo joven marido se ha suicidado sin motivo aparente, y que intenta rehacer su vida en otra ciudad junto a su hijo y otro hombre. Un relato que gira alrededor de uno de los ejes principales de su cine: la ausencia, en este caso del marido. Pero fue en el Festival de San Sebastián donde este humilde cronista descubrió al director japonés. La película se titulaba After Life, y tras la premisa fantástica -los recién fallecidos deben escoger un único recuerdo de sus vidas para ser convertido en una película y así poder llevárselo al cielo- se escondía, de nuevo, una certera reflexión sobre la muerte que a la vez era un canto de amor al cine y su poder de eternizarnos a través de las imágenes.
 En su siguiente película, Distance (2001), inspirada en el atentado con gas sarín que asoló el metro de Tokio en los años 90 y que centra su mirada en los familiares de los verdugos, Kore-eda mezclaba el estilo de ficción y el documental, a la vez que distinguía presente, rodado cámara en mano, y pasado, filmados con un ritmo totalmente diferenciado, destruyendo la imagen de un Kore-eda que no cuida en demasía el estilo visual de sus películas. De hecho, en ese estilo, con esos largos planos secuencia, resulta fundamental la distancia para entender a los personajes: la cámara nunca se acerca demasiado, para proteger su intimidad, y a la vez para no impedir ver lo que el personaje está viendo.
En su siguiente película, Distance (2001), inspirada en el atentado con gas sarín que asoló el metro de Tokio en los años 90 y que centra su mirada en los familiares de los verdugos, Kore-eda mezclaba el estilo de ficción y el documental, a la vez que distinguía presente, rodado cámara en mano, y pasado, filmados con un ritmo totalmente diferenciado, destruyendo la imagen de un Kore-eda que no cuida en demasía el estilo visual de sus películas. De hecho, en ese estilo, con esos largos planos secuencia, resulta fundamental la distancia para entender a los personajes: la cámara nunca se acerca demasiado, para proteger su intimidad, y a la vez para no impedir ver lo que el personaje está viendo.
LA ECLOSIÓN
 Pero no fue hasta Nadie sabe (2004) cuando el público cinéfilo, ese que visita las salas de v.o. en busca de la pequeña joyita, comenzó a saber de ese director que hasta entonces no salía del círculo festivalero. Exhibida en Cannes, como Distance, tuvo tal reconocimiento que por fin Golem, que ha distribuido en nuestro país la mayor parte de su filmografía, apostó por él y nos permitió descubrir la historia de esos críos abandonados por su madre, y que se han de buscar la vida ante esa ausencia -la ausencia y la familia de nuevo- determinante. Además, por primera vez en su carrera, el mundo de la infancia cobra un protagonismo que, de alguna manera u otra, ha mantenido hasta el día de hoy.
Pero no fue hasta Nadie sabe (2004) cuando el público cinéfilo, ese que visita las salas de v.o. en busca de la pequeña joyita, comenzó a saber de ese director que hasta entonces no salía del círculo festivalero. Exhibida en Cannes, como Distance, tuvo tal reconocimiento que por fin Golem, que ha distribuido en nuestro país la mayor parte de su filmografía, apostó por él y nos permitió descubrir la historia de esos críos abandonados por su madre, y que se han de buscar la vida ante esa ausencia -la ausencia y la familia de nuevo- determinante. Además, por primera vez en su carrera, el mundo de la infancia cobra un protagonismo que, de alguna manera u otra, ha mantenido hasta el día de hoy.
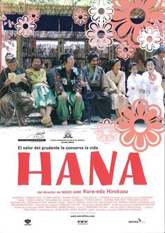 Él, como otros muchos realizadores en todo el mundo, España incluida, ha tenido que buscarse las habichuelas -o el sushi- en televisión para así poder obtener la financiación para rodar sus proyectos, que hasta hace muy poco costeaba de su propio bolsillo. Kore-eda no sólo escribe y dirige sus películas, sino que también las edita, pero no hace todo este trabajo por orden, sino que lo hace todo a la vez. Cuando termina de rodar, edita por la noche lo que ha rodado ese día y corrige el guión y hace los cambios pertinentes para que se ajuste mejor a lo que acaba de editar. Una manera más de economizar. De aquí que con la excepción de Hana (2006), sus historias sean contemporáneas, rodadas con escaso presupuesto. Y precisamente en esa cinta visitaba un terreno en el que no acabó de sentirse del todo cómodo: el chambara o película de samuráis. Pero lo hizo a su manera, apostando por un inesperado tono de comedia que no funcionaba del todo. Tal vez esa incomodidad del propio director se veía reflejada en la pantalla, con lo que no es del todo extraño si cabe, considerar Hana como la película menos conseguida de su filmografía.
Él, como otros muchos realizadores en todo el mundo, España incluida, ha tenido que buscarse las habichuelas -o el sushi- en televisión para así poder obtener la financiación para rodar sus proyectos, que hasta hace muy poco costeaba de su propio bolsillo. Kore-eda no sólo escribe y dirige sus películas, sino que también las edita, pero no hace todo este trabajo por orden, sino que lo hace todo a la vez. Cuando termina de rodar, edita por la noche lo que ha rodado ese día y corrige el guión y hace los cambios pertinentes para que se ajuste mejor a lo que acaba de editar. Una manera más de economizar. De aquí que con la excepción de Hana (2006), sus historias sean contemporáneas, rodadas con escaso presupuesto. Y precisamente en esa cinta visitaba un terreno en el que no acabó de sentirse del todo cómodo: el chambara o película de samuráis. Pero lo hizo a su manera, apostando por un inesperado tono de comedia que no funcionaba del todo. Tal vez esa incomodidad del propio director se veía reflejada en la pantalla, con lo que no es del todo extraño si cabe, considerar Hana como la película menos conseguida de su filmografía.
OZU ENTRA EN SU VIDA…
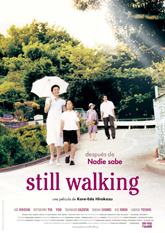 Y todo cambió con Still Walking/Caminando. Fue ahí donde la sombra de Ozu, e incluso la de otro insigne director nipón como Mikio Naruse, empezó a sobrevolar su cine precisamente con este maravilloso film que recuerda, en parte, el Cuento de Tokio del director de Buenos días, y que ya no le ha abandonado con la excepción de Air Doll. Cabe decir que si bien antes algunos de los temas recurrentes en Ozu ya habían tenido su relativo peso en los films anteriores de Kore-eda, en Still Walking la esencia de Ozu entraba en escena. Claro que con ciertos matices: básicamente porque entre su cine y el de Ozu hay décadas de diferencia, y la sociedad ha evolucionado. Mientras que el cine de Ozu era fruto de su tiempo, en un Japón tocado por la posguerra en el que se empezaba a vislumbrar el cambio generacional, Kore-eda enfrenta el modelo familiar clásico y su posición ante la sociedad con el contemporáneo, más abierto, aunque respetuoso con las tradiciones, a lo que hay que añadir las brechas entre las generaciones que se han hecho más grandes a medida que han pasado los años. De hecho, la comparación con Ozu nunca le ha molestado, pero asegura que nunca lo ha hecho de forma consciente.
Y todo cambió con Still Walking/Caminando. Fue ahí donde la sombra de Ozu, e incluso la de otro insigne director nipón como Mikio Naruse, empezó a sobrevolar su cine precisamente con este maravilloso film que recuerda, en parte, el Cuento de Tokio del director de Buenos días, y que ya no le ha abandonado con la excepción de Air Doll. Cabe decir que si bien antes algunos de los temas recurrentes en Ozu ya habían tenido su relativo peso en los films anteriores de Kore-eda, en Still Walking la esencia de Ozu entraba en escena. Claro que con ciertos matices: básicamente porque entre su cine y el de Ozu hay décadas de diferencia, y la sociedad ha evolucionado. Mientras que el cine de Ozu era fruto de su tiempo, en un Japón tocado por la posguerra en el que se empezaba a vislumbrar el cambio generacional, Kore-eda enfrenta el modelo familiar clásico y su posición ante la sociedad con el contemporáneo, más abierto, aunque respetuoso con las tradiciones, a lo que hay que añadir las brechas entre las generaciones que se han hecho más grandes a medida que han pasado los años. De hecho, la comparación con Ozu nunca le ha molestado, pero asegura que nunca lo ha hecho de forma consciente.
 Y viendo su siguiente cinta, Air Doll, uno podía pensar que ese cine costumbrista y naturalista quedaría relegado a una simple anécdota. Nada más lejos de la realidad. Air Doll (2009) partía del manga de 20 páginas “La figura neumática de una chica”, de Yoshiie Gouda, y en ella retrataba la soledad a la que se ven abocados muchos jóvenes, llevada al extremo con la compañía de una muñeca hinchable que era una mezcolanza de géneros. Una pequeña pero reivindicable anomalía dentro de su cine. Pero en su siguiente largometraje, Kiseki/Milagro (2011), volvió a Ozu. Más concretamente al de Buenos días, básicamente por el tono y el protagonismo de las criaturas. A pesar de su carácter de película de encargo,
Y viendo su siguiente cinta, Air Doll, uno podía pensar que ese cine costumbrista y naturalista quedaría relegado a una simple anécdota. Nada más lejos de la realidad. Air Doll (2009) partía del manga de 20 páginas “La figura neumática de una chica”, de Yoshiie Gouda, y en ella retrataba la soledad a la que se ven abocados muchos jóvenes, llevada al extremo con la compañía de una muñeca hinchable que era una mezcolanza de géneros. Una pequeña pero reivindicable anomalía dentro de su cine. Pero en su siguiente largometraje, Kiseki/Milagro (2011), volvió a Ozu. Más concretamente al de Buenos días, básicamente por el tono y el protagonismo de las criaturas. A pesar de su carácter de película de encargo,  Kiseki es una maravillosa, deliciosa cinta que, centrada en el mundo de la infancia, como Nadie Sabe, sería como su cara contraria, donde el optimismo subyace desde principio a fin, a pesar de lo agridulce de la historia: dos hermanos separados después del divorcio de los padres, uno vive con el padre, el otro con la madre. De nuevo el conflicto padres-hijos, aunque aquí el protagonismo sea para los niños, con los que, por cierto, adora trabajar. Y aunque parezca lo contrario, Kore-eda no deja todo a la improvisación, aunque sí que hay espacio para que ellos creen y se salgan del guión: por ejemplo, escoger a los actores adultos en función de la conexión que tienen con los niños, ya que si saben seguirles el juego, es que todo funciona, y esa sensación de naturalidad que tiene su cine traspasa a la pantalla.
Kiseki es una maravillosa, deliciosa cinta que, centrada en el mundo de la infancia, como Nadie Sabe, sería como su cara contraria, donde el optimismo subyace desde principio a fin, a pesar de lo agridulce de la historia: dos hermanos separados después del divorcio de los padres, uno vive con el padre, el otro con la madre. De nuevo el conflicto padres-hijos, aunque aquí el protagonismo sea para los niños, con los que, por cierto, adora trabajar. Y aunque parezca lo contrario, Kore-eda no deja todo a la improvisación, aunque sí que hay espacio para que ellos creen y se salgan del guión: por ejemplo, escoger a los actores adultos en función de la conexión que tienen con los niños, ya que si saben seguirles el juego, es que todo funciona, y esa sensación de naturalidad que tiene su cine traspasa a la pantalla.
…Y DE MOMENTO, AHÍ SIGUE
 Kiseki nació como una necesidad a raíz de su paternidad. Y parece ser que esa necesidad era demasiado grande como para dedicarle una sola película. Y de ahí nació De tal padre tal hijo (2013), ganadora del premio del jurado en Cannes 2013, un galardón que posiblemente debe al presidente de aquel jurado: nada menos que Steven Spielberg, que tan maravillado quedó que le compró los derechos del filme para hacer el remake en EEUU. Aquí un padre debe luchar entre su propia sangre y el amor, representando la visión tradicional de la cultura japonesa, donde el trabajo, la educación y la consanguinidad lo es todo, y donde queda poco lugar para las emociones. Y precisamente es este enfrentamiento entre tradiciones y emociones la base de esta historia donde vuelve a aparecer una infancia rota -los dos niños abandonados de Nadie sabe; los dos hermanos de Kiseki que viven separados, uno con el padre y el otro con la madre; y aquí, los dos niños intercambiados al nacer-, y planteando preguntas: ¿es la sangre o la convivencia la que fortalece la unión entre padre e hijo? ¿Cuándo un padre se vuelve padre? ¿Qué pasa cuando te reconoces en tu hijo biológico pero es a quien has tenido contigo desde su nacimiento a quien amas? Convirtiendo la historia en una bellísima y serena exploración de los sentimientos que apela a una emotividad nada forzada. Un ejercicio donde Kore-eda deja que sean los personajes y sus emociones, las miradas y sobre todo los silencios los que hablen por sí mismos por encima de las imágenes, por otra parte desnudas y más bien minimalistas pero extremadamente calculadas.
Kiseki nació como una necesidad a raíz de su paternidad. Y parece ser que esa necesidad era demasiado grande como para dedicarle una sola película. Y de ahí nació De tal padre tal hijo (2013), ganadora del premio del jurado en Cannes 2013, un galardón que posiblemente debe al presidente de aquel jurado: nada menos que Steven Spielberg, que tan maravillado quedó que le compró los derechos del filme para hacer el remake en EEUU. Aquí un padre debe luchar entre su propia sangre y el amor, representando la visión tradicional de la cultura japonesa, donde el trabajo, la educación y la consanguinidad lo es todo, y donde queda poco lugar para las emociones. Y precisamente es este enfrentamiento entre tradiciones y emociones la base de esta historia donde vuelve a aparecer una infancia rota -los dos niños abandonados de Nadie sabe; los dos hermanos de Kiseki que viven separados, uno con el padre y el otro con la madre; y aquí, los dos niños intercambiados al nacer-, y planteando preguntas: ¿es la sangre o la convivencia la que fortalece la unión entre padre e hijo? ¿Cuándo un padre se vuelve padre? ¿Qué pasa cuando te reconoces en tu hijo biológico pero es a quien has tenido contigo desde su nacimiento a quien amas? Convirtiendo la historia en una bellísima y serena exploración de los sentimientos que apela a una emotividad nada forzada. Un ejercicio donde Kore-eda deja que sean los personajes y sus emociones, las miradas y sobre todo los silencios los que hablen por sí mismos por encima de las imágenes, por otra parte desnudas y más bien minimalistas pero extremadamente calculadas.

Los conflictos narrados desde la naturalidad y la cotidianidad también eran la base de Nuestra hermana pequeña, basada, como Air Doll, en un manga (Umimachi Diary de Akimi Yoshida). En este caso, la historia de tres hermanas, cada una con una personalidad bien definida, que, tras la muerte de su padre que las abandonó a ellas y a su madre para irse con otra mujer ya muerta, descubren que tienen una hermana de quien no sabían nada y que vive con la última pareja del padre. Así que deciden acogerla a su casa para recuperar el tiempo perdido. De hecho, su llegada será la «culpable» del cambio que las tres necesitaban a sus vidas. O sea, de nuevo aparece el núcleo familiar -fraternal, en este caso- como punto de partida y referencia a través del cual continuar el normal proceso de maduración y aprendizaje de las jóvenes. Si bien la premisa puede hacer pensar que nos encontramos ante un drama familiar desmesurado -el filme comienza y termina con un funeral-, Kore-eda, preciosista del costumbrismo y la espontaneidad, gran observador y amante de los pequeños detalles que definen acciones y personajes, huye del conflicto central para adentrarnos, con una aparente sencillez y ligereza y sin dramatismo forzado, en las vidas de las jóvenes hermanas llenas de situaciones cotidianas a las que Kore-eda dota de una sorprendente belleza. Donde no necesita imposturas ni lágrimas buscadas de manera consciente: en su cine todo fluye de una manera nada forzada, natural, la vida tal cual es. Siempre queriendo a sus personajes, mimando a los mismos. Aunque sea para hablar de la muerte, los recuerdos, de la memoria, de la sensación de abandono, del hecho de querer salir adelante.
 Y casualmente, después del estreno en marzo de Nuestra hermana pequeña, este año hemos tenido ración doble de Kore-eda porque también nos llegado Después de la tormenta, otra muestra de ese cine costumbrista que tan bien domina, centrándose de nuevo en un núcleo familiar y sus relaciones, no siempre fáciles, aunque Después de la tormenta es más agridulce, con un sentido del humor muy sutil y tiene más aristas que otras películas de su filmografía centradas en la complejidad de la familia, pero donde todo fluye de nuevo de forma natural y auténtica. Y con la muerte, la familia, el tiempo y la memoria siempre como ejes principales, para llegar a lo más profundo del corazón de los espectadores que todavía creen en los sentimientos y en la humanidad.
Y casualmente, después del estreno en marzo de Nuestra hermana pequeña, este año hemos tenido ración doble de Kore-eda porque también nos llegado Después de la tormenta, otra muestra de ese cine costumbrista que tan bien domina, centrándose de nuevo en un núcleo familiar y sus relaciones, no siempre fáciles, aunque Después de la tormenta es más agridulce, con un sentido del humor muy sutil y tiene más aristas que otras películas de su filmografía centradas en la complejidad de la familia, pero donde todo fluye de nuevo de forma natural y auténtica. Y con la muerte, la familia, el tiempo y la memoria siempre como ejes principales, para llegar a lo más profundo del corazón de los espectadores que todavía creen en los sentimientos y en la humanidad.
Un reportaje de Bali Morell (publicado en el Anuario CineAsia Vol.2)